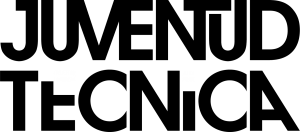Por Marlon Dariel Duménigo Pau/Ilustraciones: Jonathan González Rivero
Es una pena no recordar quién hizo aquella foto. Estábamos los tres pelados a rape, con la afeitada impecable y las sonrisas amarillas (en el holograma lucen más ocres de lo que eran en realidad), que contrastaban con el uniforme azul y rojo de la Flota Interplanetaria hasta el punto de hacernos lucir como comemierdas. Aunque existan otros términos para describir con más exactitud nuestra apariencia por esos días de cadetes, ninguno es capaz de hacerlo con tanta contundencia: comemierdas. Incluso Lenna, que por ese entonces era la más coherente de los tres, mantenía cierto tono ridículo en la pose, una leve inclinación hacia adelante como si quisiera resaltar unas tetas todavía inexistentes.
Ese es justo el sitio del holograma hacia donde apunta el láser del Fiscal para formular la pregunta con aquella voz grave y metálica de los Croasam:
— ¿Tampoco ella formó parte del complot?
Era imposible que nos seleccionaran a los tres, y lo sabíamos. Tres cubanos en un órgano tan elitista como la Flota Interplanetaria suena, cuando menos, a Ciencia Ficción dura. Así que nos concentrábamos en aprovechar la experiencia. No todos los días uno tiene la oportunidad de pasarse tres meses en una estación espacial, entrenando junto a los mejores exponentes de esta mitad de la galaxia: los Croasam, con sus cuatro extremidades y su capacidad de usarlas alternativamente como manos y pies, Larsis y su habilidad de regular el sistema metabólico al entorno de cada planeta, Yudarcos de casi doscientos años y fibras musculares renovables y nosotros, del escuadrón de los terrícolas, con nuestros mil y un truco de cubanos para sobrevivir.
El punto rojo del láser del Fiscal caracolea impaciente sobre el holograma, así que comienzo mi pantomima y fijo la vista en el pecho de la antigua cadete Lenna, donde por entonces asomaban apenas lo que serían años después las mejores tetas de aerogel de todo el sistema intergaláctico.
—No —digo muy bajito—. Ella tampoco estaba incluida en los planes.
—¿Puede repetirlo más alto? —el Fiscal utiliza sus cuatro extremidades esta vez como pies y se acomoda en el asiento.
—¡Que no! ¡¿Me oyen ahora?! ¡Lenna no sabía nada del complot!
—¿Entonces asume usted toda la responsabilidad? —se desespera el Fiscal—. ¿Es eso lo que quiere decir, comodoro Rodríguez?
Por supuesto, cuando nos tomamos la foto yo tampoco era el comodoro Rodríguez. Me llamaban Carlos, a secas, un nombre simple y compacto en sintonía con mi personalidad. ¿Qué habrá pensado el supervisor mientras plasmaba nuestros nombres en la lista de solicitudes interespacial? Carlos Rodríguez, Lenna Alvarado y Karel Ernesto Peña, acaso una oda a la simpleza entre la multitud de nombre rimbombantes del resto de los cadetes.
—Entiendo lo que significa mi respuesta. Pero ni Lenna ni Karel Ernesto tienen implicación alguna en los hechos.
—Supongo que comprende también, comodoro Rodríguez, que el delito de Fraude se penaliza con la expulsión inmediata y deshonrosa de la Flota Interplanetaria.
—Pero lo que pasó fue hace diez años.
—Los delitos de Fraude no prescriben —interrumpe otro miembro del tribunal y la sala explota con mil ofensas de idiomas diferentes.
Es cierto lo que dicen, un Tribunal Intergaláctico acojona. Tienen tantas formas de hacerte sentir miserable que sólo queda la alternativa de mantenerte estoico o suplicar. No hay término medio en este tipo de asuntos. O la chiva o los cinco pesos…
Aprovecho el desconcierto momentáneo para observar los ojos del Fiscal. Como todo Croasam, parpadea al revés de los humanos y ese subir y bajar de los párpados les confiere, en presencia de los más inexpertos, cierto aire filosófico. Pero si algo he aprendido en diez años de trato continuo es que su pose, muy en el fondo, es justamente eso: aire.
Casi paralelo al holograma con nuestra foto de cadetes aparece una segunda burbuja tridimensional, que tras un breve parpadeo luminoso da paso a una transmisión hacia la Tierra. Un cuarto de interrogatorios a la vieja usanza: espejo de media pared, en el centro de la habitación una mesa metálica sobre la que destaca una lámpara cuyo haz de luz amarillenta resalta a los dos ocupantes de las sillas. Reconozco la imagen de Lenna a la primera; debajo del maquillaje, debajo de sus tetas enormes y moldeadas, debajo de sus ojos, debajo, en fin, de su irresistible envergadura de humana, aún destila el aire de insolencia que tantos problemas le causó durante su corto periodo de vida espacial.
—¿Se escucha bien? —pregunta alguien del tribunal y tal vez, movidos por aquella sorpresa auditiva, ambos, cómo debería llamarles, ¿cómplices? ¿testigos?, asienten al unísono.
Karel Ernesto luce distinto, con todo lo que ello significa. Sé que es él. Tiene que serlo. Pero no queda nada en él del antiguo orgullo del cadete. Se mantiene hundido en el asiento, cabizbajo, apático, como si la vergüenza y el rostro le pesaran demasiado para exhibirlos.
—¿Reconocen al acusado? —pregunta el Fiscal y su voz es más metálica que nunca.
Lenna y Karel Ernesto afirman de nuevo. Ella más decidida; él, con resignación. Justo como afirmaron la noche de la prueba final. De los tres, yo era quien más posibilidades mantenía de lograrlo. Y aún así, eran tan escasas que se perdían entre ese mar de extremidades usadas alternativamente llamado Croasam.
Desfilaban frente a nosotros sin mirarnos, sin notarnos siquiera, tan seguros de sus cuerpos magníficos, con aquella estética ecuestre infinitamente superior. Hijos de puta. Era el último día de entrenamiento y el margen de mejora a partir de ese instante era cero. Quizás los Larsis y los Yudarcos maquinaran lo mismo que nosotros desde sus residencias, premeditando contra aquellos rivales indecorosos, maldiciendo contra las pocas decenas de años luz que los certificaban habitantes de este lado de la galaxia.
Esa noche, mientras los observábamos pasar, compartimos unas tabletas de Havana Club. Claro que preferíamos las botellas, pero resultaba imposible hacerlas cruzar las aduanas y algo es mejor que nada. El sabor amargo y poroso del ron compactado hacía que la espera resultase menos jodida. Así que aguantamos hasta que el último de los cadetes Croasam cerró la puerta de la residencia con una de sus extremidades traseras usadas esa vez como manos. Entonces no fueron necesarios más debates. Yo era el elegido y ellos deberían regresar a la tierra. Y los dos, cómplices, testigos, afirmaban sin parar mientras chupábamos con furia las tabletas de ron y repasábamos el plan por última vez.
—¿De quién fue la idea? —se ofusca el Fiscal y esta vez no alcanzo a contenerme:

—De un dibujo animado —me escucho decir, y más que eso, me escucho violar el acuerdo de responder sólo lo necesario.
—¿Disculpa? —de nuevo aquel parpadeo inverso, estrafalario, algo más lento ahora, pero todavía sin señales claras de que bregábamos en la misma frecuencia.
—En Cuba, de niños, veíamos Elpidio Valdés —le explico—. Un prototipo de mambí que siempre…
Varios miembros del tribunal levantan sus manos y las agitan frente a la cara, cualquiera pensaría que espantando moscas, salvo que en este planeta no existen moscas y aquel movimiento coral indica que los detalles están de más. En fin, directo al grano:
—En uno de los capítulos, Elpidio aplica la estrategia de emborrachar a los caballos para limitar sus habilidades. Al principio del entrenamiento bromeamos sobre eso, pero la noche antes de la prueba final me detuve a pensarlo mejor. Y recalco, yo me detuve a pensarlo. Como el ADN de los Croasam tiene mucho de…
—Ya escuché suficiente —interrumpe alguien del tribunal y se pone de pie.
—¡Los caballos nos han traicionao! —grita Lenna desde la transmisión terráquea y ni siquiera Karel Ernesto puede resistirse a una carcajada feroz. Es una risa desinhibida, contagiosa, y tengo que morderme los labios y concentrarme en las tetas de Lenna, que rebotan al ritmo de sus espasmos y amenazan con salirse de pronto. Si alguna satisfacción he tenido en diez años de contrabandista, ha sido costearle ese dichoso implante.
—¡Orden en la sala! ¡Silencio!
Alguien del tribunal suena el martillo una, dos, quince veces. La transmisión se corta y de a poco los gritos se convierten en murmullos que permanecen de fondo en aquel recinto monocromático, con su cúpula baja y sus paredes de cristal diamantado; un sitio amable para el eco, pródigo en concederle donaires a la voz, incluso a la mía carente de matices, algo chillona, fea.
—Aún me quedaban varias tabletas de Havana Club. Derretí una por cada taza del makaservo que ellos tomaban en el desayuno —bien mirado, aquel fue mi primer contrabando exitoso, aunque, por razones obvias, me guardo de decirlo. En cambio, sentencio con dramatismo—: Sé que no fue lo correcto, pero lo hice por un fin mayor. Y lo haría de nuevo si de eso dependiera mi…
—¡Expulsión deshonrosa de la Flota Interplanetaria! —grita alguien.
—Aunque los Croasam no estuvieron al 100 % en la prueba final, competí contra Larsis y Yudarcos en igualdad de condiciones.
—Debería darle vergüenza vestir ese uniforme —dice el Fiscal y por fin sus párpados se detienen a la mitad del movimiento, apenas un segundo, el instante necesario para enviarme el mensaje.
Es hora de guardar silencio. Cada uno tiene sus problemas. Los míos, atravesar las aduanas estelares cargado de tabletas de Havana Club; los suyos, por ahora y si quiere mantener su vicio y el de otros tantos Croasam, sacarme de este enredo.
Dos oficiales me escoltan hacia la salida del tribunal. Es un recorrido de veinte metros y debo completarlo con la cabeza alta. Cualquier indicio de culpabilidad jugaría en mi contra. Que no me importen los murmullos ni las miradas de desprecio ni el taconeo condenatorio que se levanta a mis espaldas.
Al pasar junto al holograma veo de cerca la fotografía, noto algo pintoresco en mi expresión y por fin recuerdo. Al instante del flash, alguien, es una pena olvidar quién, nos pidió que mostrásemos más entusiasmo. Sólo entonces Karel Ernesto se atrevió a apretarme muy fuerte el hombro, sin imaginarse que diez años después yo quedaría eternizado con esa mueca idiota en la cara, desluciendo para siempre el archivo de los condenados intergalácticos.