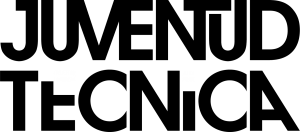Ensenada de Carapachibey con el faro al fondo./Foto tomada en el 2010.
La Isla de la Juventud, antigua Isla de Pinos, tiene la particularidad de estar dividida en dos zonas geográficas características: una región norte, que, aunque generalmente llana, cuenta con las sierras de Caballos y Las Casas, y una zona sur, llana y baja, atravesada de este a oeste por la ciénaga de Lanier. Aunque solo la Sierra de la Cañada eleva la geografía sur, esta es la mayor altura de la Isla, al empinarse a 303 metros sobre el nivel del mar.

Si en el norte las playas poseen una coloración oscura debido a las partículas de mármol negro que contienen, en el sur abundan hermosas playas de arenas blancas, con matices verde-azules, característicos de otras tantas costas del archipiélago cubano.
Cayo Piedra –que no es un cayo – es un lugar ubicado a 37 kilómetros de Nueva Gerona, en el cual radica un puesto de Guardafronteras. A partir de allí comienza una zona protegida, conocida como el Sur de la Isla de la Juventud, donde habitan en plena libertad venados, jutías, iguanas, cotorras, puercos jíbaros y cocodrilos, donde los bellos tocororos se recrean con su rítmico trino y las caguamas, careyes y tortugas desovan en las costas para dar aliento a la supervivencia de estas especies en peligro de extinción en el planeta.
Por Pairol, estudiante de electrónica en la Cujae, conocimos Alexis y yo del Sur de la Isla de la Juventud, y nos aventuramos los tres en un fin de semana de 1988 a ir a la Isla a coordinar un viaje con colegas de nuestra graduación, con quienes ya habíamos ido al Turquino. Hechas las coordinaciones, fuimos entonces en un gran grupo de más de 40 estudiantes de la Cujae, y recorrimos en dos guaguas, hermosos lugares del Sur de la Isla.
Conociendo ya los encantos del Sur, soñó pronto Mal Nombre con visitar tan singular territorio. Pero las largas distancias a recorrer en esta zona constituían el mayor obstáculo para adentrarse en ella. Paradójicamente, el Período Especial dio la solución cuando el país fue invadido por bicicletas para palear la difícil situación del transporte en esos duros años para los cubanos.
Fue entonces que, en agosto de 1992, 22 malnombristas partimos en bicicletas desde el puente de Cien y Boyeros en la capital, poniendo rumbo a Batabanó, para allí tomar el barco que nos llevaría a la enigmática isla, que sirvió de inspiración a la famosa novela de Robert Luis Stevenson: “La Isla del Tesoro.”
Martes 11 de agosto de 1992
Después de una madrugada algo calurosa, le di el de pie a la tropa a las seis de la mañana en un centro recreativo del poblado de La Fe, donde habíamos pernoctado gracias a una gestión de la UJC Municipal. Ya teníamos en nuestras manos el requerido permiso para ir al Sur, gracias a un “llorado” que hicimos en la Delegación del MININT de la Isla, en la tarde anterior.
Para el desayuno, preparamos un cerelac espeso, de dudoso sabor, y lo repartimos bien caliente. El cerelac era una especie de cereal con marca “Periodo Especial”. Aquel líquido viscoso fue tragado por toda la tropa, exceptuando Dannette, que no quería saber de aquel invento. Después recogimos las cosas, amarramos las mochilas a las bicicletas y partimos rumbo al Sur.
Dejamos detrás a La Fe con el cielo nublado. En poco tiempo, comenzó a caer una llovizna, por lo que sacamos nylon protectores para resguardar las mochilas. Luego de vencer un ondulado tramo, pasamos el poblado de Mella y nos detuvimos en el de Pino Alto. Allí bajamos por la cuneta de la izquierda, entramos a una cafetería, tomamos una caldosa picante y nos comimos un rico dulce de fruta bomba.
Continuamos el pedaleo bajo llovizna, con la expectativa de acercamos cada vez más al Sur. Atravesamos una verde y extensa sabana y rodamos después entre una elevada vegetación, la cual nos acompañaría en casi todo el recorrido por el Sur. Nos detuvimos en el punto de control de Cayo Piedra, donde se inicia la zona protegida, cuando ya había escampado. Cayo Piedra es un cayo dentro del monte, no dentro del mar.

Frente a la barrera que impide el acceso, les extendimos el pase que nos dio Guardafronteras a unos guardias que salieron de una caseta. A estos les mostramos también nuestros carnés de identidad. Seguidamente, con meticulosidad, nos revisaron todas las mochilas sin ser descubierta una nasa que llevábamos para pescar, que estaba dividida en partes.
Quedando todo claro, nos permitieron pasar, y continuamos el pedaleo. Dejando una recta carretera por la izquierda que lleva hasta Punta del Este, seguimos con rumbo sur por un terraplén mojado, llevando un ritmo de pedaleo bastante ligero.
Luego de rodar ocho kilómetros, llegamos a un entronque. Siguiendo recto, iríamos para Playa Larga, la cual conocíamos Alexis y yo del viaje con nuestra graduación. Pero tomamos a la derecha para comenzar a avanzar paralelos a la aún distante costa sur.
Después de rodar otros once kilómetros, dejamos la carretera principal, doblamos a la izquierda y avanzamos unos 300 metros hasta llegar a un lugar conocido como “El Rincón del Guanal”. Allí había una casa con trabajadores de Flora y Fauna. Dejamos el permiso en el lugar, pues viraríamos por allí, y nos adentramos en un terraplén rumbo a la costa. Primero avanzamos por un bosque que se nos encimaba y después sobre terreno arenoso con vegetación más baja y seca a los lados. El último tramo era completamente arenoso, por lo que tuvimos que bajarnos de las bicicletas.

Tras rebasar cinco kilómetros después del Rincón, llegamos a Playa Guanal. A la derecha de la playa, entre la arena y un cayito, vimos como entraba el agua a una ensenada, para iniciarse después una costa de dientes de perro afilados, que se pierde a la vista hacia el oeste, y en la que se pueden apreciar algunos peñascos lanzados por la furia del mar en tiempos inmemoriales. Hacia adentro se abre una lagunita, que debe tener su contacto con la ensenadita al filtrarse el agua entre la arena.
A la izquierda se extiende la playa en una larga ensenada. Adentro, el agua profundiza un poco al principio, y la notamos revuelta por los sargazos. Una barrera coralina a lo largo de la playa, que culmina por la derecha en el cayito, nos mostraba algunos riscos sobre la superficie del mar.
Afuera del agua había un buen arenazo para acampar, con un ranchoncito que nos invitaba. También sobre la arena, más adentro, divisamos dos guagüitas y una moto de andar por la arena, sin que hubiera nadie por los alrededores. Las guagüitas estaban cerradas por detrás con sendos candados, pero a través de las ventanillas, se podían distinguir adentro unos estanques con tortugas recién nacidas. Carbón y petróleo teníamos allí a mano para cocinar.
Una nueva llovizna nos recibió, pero pronto escampó. Tras dejar las bicicletas sobre la arena, nos dimos un baño en la inquieta playa. El Oso y el Chocky armaron la nasa, pero no la tiraron al agua, temiendo que esta se perdiera en el mar inquieto, y la ocultaron entre la vegetación. Aniel, Font y Joaquincito se fueron por la playa a cazar cangrejos.
Como la tarde avanzaba, algunos nos enfrascamos en cocinar. Usamos primero el carbón, pero como este no ofrece una llama fuerte, tuvimos que buscar leña para cocinar más rápido. Antes del oscurecer estuvo lista la comida de arroz y carne de latas, y le entramos con todo el hambre que teníamos a esa hora. Después cada cual se dedicó a crear las condiciones para pasar la noche, que se presagiaba con mucha mosquitera y no menor jejenada, sobre todo en plena luna llena.
Antes del oscurecer se podían apreciar los mosquiteros regados por la arena, algunos amarrados de las bicicletas viradas al revés y otros de palos encajados en la arena. Yudimí y yo armamos nuestro mosquitero bajo el ranchón. Sin hacer tertulia nocturna, penetramos todos en nuestros recintos a ver cómo pasábamos la noche. Los jejenes no dieron mucho que hacer, porque había viento, pero los mosquitos “no entendieron” y comenzaron a colarse dentro de los mosquiteros, porque el viento levantaba sus paredes.
Miércoles 12 de agosto de 1992
La madrugada fue tortuosa. A Yudimí y a mí se nos colaban los mosquitos por dondequiera, sin poder evitarlo. Como en ese tipo de noches, el amanecer nos parecía algo demasiado lejano en el tiempo. Pero quien peor la pasó fue Barbón. Al parecer, la comida le cayó mal, por lo que tuvo que vomitar y “dar del cuerpo” varias veces antes de la llegada del alba, con la consiguiente agresión en masa de los mosquitos al tener que salir del mosquitero.
Pero por suerte, el sol no falla a su cita. Al amanecer parecíamos una camada de desarrapados, con las ojeras plantadas en nuestras caras.
Con su habitual disposición, el Chocky preparó el cerelac temprano, tratando de darle sabor con cuanto ingrediente tuvo a mano. Por el gusto y olor, la gente se lo celebró, aunque, como el día anterior, estaba bastante caliente. Yo repartí una lata de fritada de bonito por trío de guerrilleros.
Después del desayuno, se apareció la gente de las guagüitas. Luego de las presentaciones, nos dijeron que esa noche lanzarían las tortuguitas al agua. Yudimí se encantó con ellas y le regalaron una que no se veía bien pues, al decir de aquella gente, no sobreviviría cuando fuera lanzada al mar. Ella la echó en un jarrito con agua salada.
La tirada del día sería larga, porque tendría como fin a Punta del Este. En el viaje de Alexis y mío con la gente de la graduación, nos quedó pendiente ir hasta allá, pues a una de las guaguas se le rompió una banda de frenos.
Para Barbón, aunque había amanecido algo mejor, sería dura la jornada por su débil estado físico. Como no probó el desayuno, las muchachas le cocinaron unas viandas que el pobre doliente se pudo comer. Decidimos además quitarle carga a su mochila, la cual fue redistribuida entre varios del grupo.
Los tres que se fueron a buscar cangrejos el día anterior, volvieron por sus andadas, pero esta vez con la compañía del Oso y Ezequiel. Cuando lograban coger un cangrejo, desde el campamento se escuchaba el grito del Oso en tono de nagüe: “Otro p’al tanque.” Al terminar la caza, Aniel metió los cangrejos en un saco para llevárselos y cocinarlos en la próxima acampada.
Vino entonces la lenta recogida del campamento. Cada cual desarmó lo suyo, empacó las mochilas y las amarró a su bicicleta. Justo al mediodía, partimos de Playa Guanal, pero bien pronto la bicicleta de Yudimí se ponchó. Gastamos unos minutos en cambiar la cámara, pero a la nueva no le entraba el aire, hasta que Alexis sacó una bomba y logró inflarla.
Pedaleamos sin más problemas hasta el Rincón del Guanal y allí tuvimos el disfrute de tomar agua fría. Pero surgía un nuevo rollo: la carta que nos permitía movernos sin problemas por el Sur de la Isla, la tenía un hombre que no estaba allí en esos momentos.
Como no podíamos irnos para Punta del Este sin la carta, decidimos visitar el faro de Carapachibey, para luego regresar al Rincón. Para ello tendríamos que pedalear 22 kilómetros de ida y vuelta, además de la larga tirada que implica ir a Punta del Este. En fin, que sería una jornada de casi 70 kilómetros al sol, incluyendo que en la mayor parte del trayecto tendríamos que rodar por terreno accidentado. Para Barbón sería una prueba dura, pero él estuvo de acuerdo con ir al faro.
Sin más demora, partimos hacia nuestro nuevo objetivo y bien pronto notamos que la carretera hacia allá estaba en mal estado. En algunos tramos no había pavimento, pero en los que había, a veces era mejor coger por la cuneta. A nuestro favor en la ida contábamos con el viento, mientras que en contra, además del mal estado de la vía, teníamos el sol sobre los pescuezos.

Vencimos el tramo de la larga carretera y en un entronque doblamos a la izquierda por una carreterita. Tras pasar unas lomitas y un tramo pedregoso, tomamos un rumbo como de retroceso y se nos apareció a la vista una ensenada bastante abierta en su boca, con un bello azul en sus aguas, y al fondo, hacia la izquierda, el espigado faro de Carapachibey, uno de los más altos de América Latina, con 60 metros de altura. Luego de rebasar un tramo pantanoso, la carreterita nos hizo girar a la derecha. Rebasamos un tramo recto entre casuarinas, dejamos por la izquierda un edificio en ruinas y llegamos al faro.
En aquel tiempo, la torre del faro se empinaba en el centro de una construcción que tenía cuatro casas unidas por un pasillo. Años después, el temible huracán Iván destruyó tres de las casas.
Al llegar, nos recibieron los fareros y permitieron nuestro acceso a la torre. El ascenso allí es a través de una escalera cuyos escalones solo están unidos en el centro, por lo que debíamos subir con cuidado justo por el centro, para evitar que estos se desnivelaran.
Luego de varios minutos de esfuerzo en subida, llegamos arriba y salimos a un pasillo circular barandeado, que rodea al sistema de prismas que de noche proyecta la luz en la distancia. Al norte, kilómetros y kilómetros de verdor de la zona protegida, con una lagunita cercana; más allá, hacia la izquierda, la Sierra de La Cañada, y siguiendo al norte la mirada, las sierras de Casas y Caballos rodeando a la invisible Nueva Gerona. Al oeste, kilómetros de costa minada de dientes de perro. Al este, la ensenada y después el diente de perro. Al sur, el inmenso mar. Mientras nos embelesábamos con el panorama a la vista, el viento nos golpeaba la cara con deseo.
(continuará)