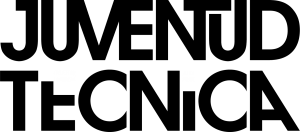El largo terraplén a Punta del Este./Foto tomada en el 2016.
Luego de varios minutos de éxtasis en aquel mirador excepcional, que era el faro de Carapachibey, descendimos hasta la base y nos tiramos un rato a descansar sobre el pasillo. Aprovechamos el relax para comer un poco de dextrosa. A Barbón le venía muy bien el descanso, porque estaba haciendo un esfuerzo heroico. Después nos despedimos de los fareros, montamos en nuestras bicicletas y partimos de vuelta al Rincón del Guanal.
Al salir a la carretera larga, sentimos el rigor del aire en contra, por lo que el ritmo de pedaleo se hizo lento. A Yudimí comenzó a molestarla un dolor que le cogía desde el cuello hasta la espalda. La causa eran unas protuberancias como costillas incipientes que tenía en la unión del cuello con la columna, que le dijeron que solo se quitaban con cirugía, lo cual era riesgoso. La posición al pedalear propiciaba que aquellas protuberancias le causaran el dolor que estaba sintiendo. Pero no tenía otro remedio que dar pedales.
En el tramo, Marcuchén iba a la delantera y vio un venado en la distancia. Al acercarse, el venado partió huyendo monte adentro. Esa es la ventaja que tienen los que van de primeros por zonas protegidas. Los de atrás solo oyen el cuento.
Al llegar al Rincón, la bici de Yudimí volvió a poncharse. En fin, que La Nena, como también le decíamos, estaba de mal en peor. La solución para la cámara averiada fue un ponche frío.
Al llegar a la casa del Rincón, nos dieron agua y con ella preparamos refresco. Allí tenían ya la carta para entregárnosla.
En el portal de la casa vimos una palangana con un montón de cocodrilitos de solo tres días de nacidos. Aylén metió la mano en el agua y recibió una ligera mordida de uno de los recién nacidos, como para que no se equivocara con el tamaño de los reptiles. Como para sentirnos en un zoológico, adentro de un fregadero vimos una tortuguita y una jicoteíta.
Pero el momento clímax estaba por llegar. Detrás de la casa, dentro de un amplio césped, había un pozo de agua donde rellenamos los pomos. Allí vimos un venadito al que llamaban “Pepe”. Aunque estaba asustado, como era lógico, se dejó tocar por nosotros y Yudimí le pudo dar un poco de dextrosa de su propia mano. No podíamos pedir más. No obstante, teníamos que partir ya, porque nos quedaba mucho por pedalear. Nos despedimos de la gente del lugar y volvimos a rodar.
Aunque teníamos el aire en contra, íbamos con un buen ritmo, facilitado porque la carretera en el tramo estaba en mejor estado. Llegamos al entronque de Playa Larga y seguimos sin parar rumbo a Cayo Piedra. La vanguardia llegó al punto de control en solo una hora. Allí nos reagrupamos para luego continuar rodando por la carretera de 22 kilómetros que nos llevaría a Punta del Este. Algo muy importante del pedaleo por ese tramo era llegar de día al objetivo, porque si no, los mosquitos darían cuenta de nosotros.
Alrededor de un kilómetro y medio de la vía estaba pavimentado. De ahí en adelante nos esperaba un tortuoso y blanquecino terraplén, bajo un insoportable sol tropical. Atravesábamos la Ciénaga de Lanier, por lo que estábamos rodeados de arbustos que no le daban sombra a la ancha vía. Solo un montecito rebasamos casi al principio, pero después todo era sol. También sobrepasamos una pequeña laguna verdosa que nos quedaba a la derecha.
Con la sed y el cansancio, los descansos eran una necesidad, pero había que hacerlos a pleno sol, pues bajo los arbustos los mosquitos se “despachaban”. Alrededor del kilómetro 18 vimos un entronque; cogiendo a la derecha iríamos a parar a Playa Blanca, mientras Punta del Este nos quedaba recto hacia el frente.

Un grupito de diez iba a la delantera. Este lo conformaban Joaquincito y Osmell, quienes casi siempre estaban en la punta, además de otros ocho. Los diez entraron en un tramo boscoso de alrededor de un kilómetro de largo, que marca el final de la ciénaga. Este trecho termina en una subida pedregosa, que es la antesala del radar meteorológico de Punta del Este.
Sobre un edificio puede verse la gran esfera blanca del radar. En el piso inferior radicaba una unidad de Guardafronteras, y algunos guardias recibieron a la tropa. Allí se tiraron a descansar los diez adelantados y poco a poco se les fueron uniendo los demás integrantes de la bicicletada. Entre los restantes, llegó Barbón, demostrando una increíble resistencia física.
Pero faltábamos Yudimí y yo. A ella se le había incrementado el dolor en la parte superior de la espalada y daba pedales “con la vida”. Yo la empujaba por detrás y la alentaba, sin tener cómo aliviarle el dolor. No obstante, en aquel terraplén desloado se apareció un camión, de modo tal que en pocos segundos nos montamos los dos en él con nuestras bicicletas y un poco después llegamos al edificio del radar, donde esperaban-descansaban los demás.
Nuevamente los 22 juntos, nos montamos en las bicis, descendimos una lomita y seguimos por un ancho camino arenoso entre uvas caletas, que muy pronto nos llevó hasta la bella playa de Punta del Este. A la izquierda se levantaba una casa de visita, hecha de madera, con una malla anti-mosquitos por fuera. Detrás de esta vimos un muelle con un yate en su extremo, justo en la entrada de un canal que tiene del otro lado un cayo de mangles. Hacia la derecha podíamos ver la playa de unos dos kilómetros de tramo de arena, pero estaba atardeciendo, por lo que a esa hora no pudimos disfrutar de sus colores a plenitud. Después de la arena, la playa tiene otro kilómetro de costa baja rocosa, que termina en un imponente farallón.
Estando parados al borde del monte, un puerco jíbaro con un par de largos colmillos se asomó entre la vegetación, y Barbón se le acercó con mirada asesina. Yo lo frené porque aquello era una zona protegida. No obstante, pregunté en la casa de visita si se podía cazar y me dijeron que no.
A Punta del Este, la tortuguita de Yudimí había llegado viva. Ella la llevó protegida del sol todo el tiempo durante el viaje. Al llegar, ella le cambió el agua al jarrito.
Como la tarde avanzaba, era necesario plantar ya el campamento en la arena. Viramos bicicletas, clavamos palos y amarramos de ellos a los mosquiteros. De los cangrejos cargados por Aniel, el Oso colocó varios en la nasa y se fue al muelle con la compañía del propio Aniel y de Font. Entre los tres tiraron la nasa al agua, pero empezaba a oscurecer y no la pudieron encontrar, no quedándoles más remedio que esperar al día siguiente para buscarla.
Con la noche entrando, y los mosquitos también, el Chocky, Barbón y Alfredo comenzaron las labores cocineras. El agua para cocinar y para tomar nos la ofrecieron de una pila que tenía la casa de visita en el patio. En pleno esfuerzo por levantar la candela, se apareció un guardia con un equipo de echar humo para ahuyentar los mosquitos. El joven encendió el equipo y empezó a llenar de humo la playa mientras caminaba. Por supuesto que entre la humareda no había mosquitos, pero detrás venía la plaga, como si con ella no fuera. El mayor aporte del guardia fue la candelada que le echó con el equipo al fuego de la cocina, que le dio bastante fuerza.
Sobre las nueve de la noche la comida estuvo lista. El menú era arroz y un poco de carne de latas, como el día anterior. Lo repartimos todo y calmamos nuestro voraz apetito, después de una jornada extenuante. Luego de comer, no había nada más inteligente que hacer, que buscar refugio dentro de los mosquiteros.
Ya adentro, los mosquitos no atacaban, porque no cabían por los huequitos de los mosquiteros. Pero los jejenes sí, y empezó entonces una larguísima y tortuosa noche, nuevamente bajo una enorme luna llena. Todos entramos a los mosquiteros vestidos con pantalones y camisas de mangas largas, para darles el menor espacio de piel a los insoportables insectos. No obstante, los diminutos jejenes se colaban por debajo de la ropa. De este modo, estábamos completamente vestidos, al calor de una noche de un buen verano tropical, sintiendo la picazón de la plaga. En fin, que dormir era una quimera.
En aquellas terribles condiciones, al Oso le dio por inventar. Salió a la intemperie, cogió un pomo lleno de luz brillante, roció el queroseno por las paredes del mosquitero y se volvió a meter en el “refugio”. Al principio los jejenes se aguantaron un poquito, pero, al evaporarse la luz brillante, volvieron a la carga.
No obstante, el Oso no desmayó en sus intentos. Salió otra vez afuera e hizo la misma operación, pero con petróleo, y volvió a colarse dentro del mosquitero para quedarse a la expectativa. Pasaron unos minutos sin que los jejenes lo picaran a él, ni a Alina. Probó entonces a quitarse la ropa poco a poco, primero el pantalón, después la camisa, hasta quedarse en trusa. Alina le siguió la rima, quedándose en trusa, y los jejenes, nada. La diferencia estaba, al parecer, en que el petróleo, por tener más grasa, se quedaba impregnado en las paredes del mosquitero, con una carga tóxica que ahuyentaba o eliminaba a los insectos que se posaban. En fin, que mi hermano acababa de descubrir la solución para las noches de plagas que tendríamos en futuras guerrillas.
Jueves 13 de agosto de 1992
Para el resto de los mortales malnombristas, la madrugada parecía eterna. Alexis que, dándoselas de guapo, no llevó mosquitero a la guerrilla, se quedó en trusa y entró en la playa a esperar el amanecer con el agua al cuello.
Pero por fin llegó. El infaltable sol comenzó a soltar sus rayos sobre Punta del Este, la claridad fue aumentando, los jejenes yéndose y los malnombristas levantándonos como después de un vendaval.
Temprano el Chocky volvió a encargarse de preparar el cerelac y a la gente le gustó aún más que el del día anterior. ¿Sería que el Chocky iba ganando en experiencia, o que el hambre aumentaba por día?
Luego vino el reconfortante baño en la playa que, a medida que avanzaba la mañana, mostraba con más belleza sus tonalidades verde-azules. Cerca de la casa de visita había un área de playa con algas, pero el resto era arena pura.

Los mismos “pescadores” del día anterior, el Oso, Aniel y Font, se fueron a buscar la nasa en las cercanías del muelle, y la encontraron. Le volvieron a echar cangrejos adentro, la lanzaron y bien pronto esta se llenó de pececitos. Sacaron su primera pesca, nuevamente tiraron la nasa y sacaron su segunda pesca. Se pusieron entonces a limpiar cada pescado.
Mientras el ocio reinaba en la mayor parte de la tropa, Marcuchén y Barbón decidieron terminar sus horas en el sur de la Isla. Recogieron sus cosas, alistaron las bicicletas y sobre las nueve partieron rumbo a Gerona, con la intención de marcar lo más rápido posible en la cola para el barco de regreso.
A mí me dio por explorar. Monté en mi bicicleta y me adentré en el monte que ocupa una extensa área entre el camino de arena y la orilla del canal. Fui siguiendo unos trillos a medio hacer, pero, al intentar regresar, no encontré trillo alguno. Empecé entonces a guiarme por las huellas de las ruedas de la bicicleta y así pude regresar al camino de arena. Después exploré el monte del otro lado del camino, que era un bosque de uvas caletas. Llegué hasta un hermoso y abandonado bungaló de madera, pero los mosquitos me acortaron la estancia en el lugar. Seguí entonces un trillo por detrás del bungaló y este me llevó a la playa.
De exploración también se fueron Dannette, Ezequiel, Font y Aniel. Estos lo hicieron por la orilla de la playa hasta bien lejos, a pesar de que habíamos acordado partir hacia Gerona a las doce del día.
Al mediodía comenzó a salir la gente en sus bicis, mientras yo veía impaciente cómo se acercaba el cuarteto explorador por la orilla. Al llegar, les soné la respectiva crítica que se merecían y después partimos los que quedábamos.

Los del piquete retrasado, antes de subir la lomita que lleva al radar, nos desviamos a la izquierda por una vereda, para visitar la cueva Número Uno de Punta del Este. Esta cueva ha alcanzado una gran fama por ser la que tiene el mayor número de pictografías aborígenes en Cuba. Posee un único salón, con una bella claraboya que la ilumina de manera particular, y su techo está colmado por enigmáticos círculos concéntricos hechos por nuestros antepasados aborígenes. Pero, como celosos guardianes, su entrada está llena de mosquitos, que acortan la estancia de quienes la visitan, y nosotros nos seríamos la excepción.
Tras salir de la cueva, subimos la lomita que lleva al radar y después descendimos para entrar en el largo terraplén rumbo a Cayo Piedra. Luego de rebasar el kilómetro sombreado, el sol volvió a posarse sobre nuestros pescuezos. No obstante, a diferencia de la tarde anterior, íbamos mejor alimentados y descansados.
Cuando Barbón y Marcuchén llegaron a Cayo Piedra, lograron montarse en un camión y partieron a mayor velocidad rumbo a Gerona. Alexis llegó después al punto de control. Continuaron arribando bicicleteros a Cayo Piedra, se juntaron en un buen grupo y siguieron juntos rumbo a Pino Alto. Al llegar al pobladito y bajar hasta la cafetería, recibieron una gratísima oferta de café con leche, enchilado de pescado y fufú.
Mientras tragaban aquel delicioso bocado, se apareció Joaquincito agitado, para decir que Yudimí se había ponchado en medio del terraplén. Como Alexis tenía la única bomba de aire que le servía a la bicicleta de La Nena, partió de regreso a Cayo Piedra con Joaquincito, el hermano de la ponchada.
El caso fue que mi hermano, Alina, Yudimí y yo pedaleábamos juntos por el terraplén, cuando Yudimí se ponchó. Joaquincito, al ver lo que pasaba y sabiendo que la única bomba de aire que le servía era la de Alexis, partió disparado a buscar la bomba. Entonces mi hermano y yo empezamos a inventar. Primeramente, probamos hacer un articulado, quitándole la rueda delantera a la bici de Yudimí y tratando de enganchar el tenedor con la rueda trasera de mi bicicleta. El invento no resultó porque mi bici era una 28 y la de ella una 26. Las operaciones las estábamos haciendo bajo el insoportable sol de una temprana tarde, en medio de aquel despoblado terraplén.
Probamos entonces otra variante. Le llenamos de hierba la goma de la cámara ponchada y atamos con una soga, el timón de su bicicleta a la parrilla de la mía. Con el invento armado, comenzamos a rodar. Al principio me costó trabajo mantener la dirección y estabilizar el ritmo, pero poco a poco le fui cogiendo la vuelta.
Mientras yo pedaleaba, Yudimí también lo hacía y mi hermano me empujaba por la espalda cuando el irregular terraplén se lo permitía. En aquella secuencia de bicicletas y empujones, fuimos levantando el ritmo, hasta coger una buena velocidad para tales condiciones.
Llegamos por fin a Cayo Piedra, cambiamos la cámara, le echamos aire a la renovada y partimos los cuatro retrasados, con Joaquincito y Alexis sumados. Por el camino se detuvo una carreta y se montaron cinco con sus bicis, mientras yo preferí seguir dando pedales, cogiéndole el cajón de aire a la carreta.
Al llegar a la cafetería de Pino Alto, ya el resto de la tropa había partido, pero el dependiente nos tenía guardada una merienda pagada por Ezequiel. Bonito gesto el de aquel hombre que, sin conocernos, cumplió gustoso con la encomienda del solidario malnombrista.
Atrás nos quedaba el Sur de la Isla de la Juventud, pero faltaba algo muy importante: conseguir los pasajes de regreso en barco. Si para la ida organizamos una cola durante cinco días en La Habana, para la vuelta todo se decidiría en un amanecer.
Viernes 14 de agosto de 1992
A las 5:15 nos despertamos en la UJC Municipal, porque a la seis comenzaban a vender los pasajes. Algunos nos alistamos y partimos para la terminal. Allí la cantidad de gente aglomerada era impresionante, hasta que se formó el molote, perdiéndose el orden de la cola. En el momento fueron organizadas tres nuevas colas, y Barbón, que estaba atento al nuevo movimiento, vio una cola armada junto a una cerca y se fue para allá a marcar.
Detrás de él nos fuimos los demás y en poco tiempo los malnombristas teníamos organizada la cola, al punto de haber anotado en una libreta, una lista de los nombres de los que estaban marcados por orden. De este modo, cada vez que llamaban a alguien a comprar, nosotros decíamos a quién le tocaba. Así fue avanzando la cola, hasta que le tocó al grupo.
Pero nos hacían falta 22 pasajes y solo quedaban nueve. Por supuesto que compramos los nueve y detrás le echamos un intenso ruego a la vendedora para que nos venidera los 13 pasajes que faltaban. Como con la mujer no resolvimos nada, fuimos a ver al administrador, pero el hombre tampoco nos dio solución alguna.
La situación era crítica; los malnombristas estábamos del otro lado del mar, con solo nueve pasajes de 22 necesitados, y con todas las bicicletas, en una época en la que solo salía un barco para Batabanó en la semana. Pero rendirnos nos es palabra para Mal Nombre. Como quedaba una sola cola activa o, mejor dicho, un gran molote, para allá nos fuimos varios hombres y Alina. Aquello era un “sálvese quien pueda”, pero como éramos un grupo, comenzamos a trabajar en equipo, presionando por varios lados, teniendo a Barbón en el centro, de modo que lo fuimos llevando hacia adelante, poco a poco.
Equipo al fin, otro grupo de malnombristas se fue a buscar comida, pues no habíamos desayunado. Al poco rato trajeron croquetas y jugo de toronja, que se fueron repartiendo entre los del piquete, sin dejar de atender el empuja, empuja de la cola. Finalmente, gracias a nuestra presión y a la capacidad de Barbón de colarse “por el hueco de una aguja”, el avispado malnombrista llegó a pararse frente a la ventanilla por la que vendían los pasajes. “Trece pasajes”, fue su pedido, y quedaban dieciséis. En fin, que pudimos comprar los nuestros y partimos con el “trofeo” en la mano. Por supuesto que el éxito también se lo achacamos a La Estrella.
La última y más difícil batalla, había sido ganado. Cuando al día siguiente partimos en el barco, dejábamos detrás a la Isla pequeña, y con ella, al deslumbrante y casi virgen Sur, con sus exóticas playas, la exuberante vegetación, los maltrechos terraplenes y la insufrible plaga de mosquitos y jejenes, que, con su insaciable ataque nocturno, provocan un enorme contraste entre el día y la noche. En próximas incursiones malnombristas, la experiencia de aquella primera en 1992 sería invaluable.