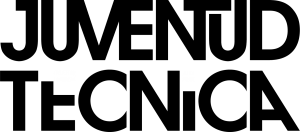Lo ocurrido en las vacaciones del 2007 con el Pico San Juan fue como una espina clavada en la garganta de Mal Nombre, a pesar de haber llegado a la cima dos veces anteriormente. Desde entonces se le quedó el sobrenombre del “Innombrable”, hasta tanto la espina no fuera sacada. Pero el grupo no dejó dormir la sed de venganza. En diciembre de ese propio año Mal Nombre fue al desquite.
Sábado 8 de diciembre del 2007
A las 3:30 de la madrugada me despertó el corre-corre de unos guardias que se montaban de prisa en una guarandinga, en una parada de la salida de Cienfuegos. Al instante cogí la mochila y me subí a aquel salvador transporte militar, que no puso reparos en llevarme. ¿Su destino? Cumanayagua.
A las 4:30 de la madrugada la tropa se despertó en la terminal de Cumanayagua. Comenzaron a recoger con pocas esperanzas de verme aparecer después de que una reunión en La Habana me impidiera salir con el grupo el día anterior. Pero, tras un viaje más que azaroso, aparecí. De la sorpresa de ellos y mi alegría compartida, pasamos a la prisa. A las cinco partió la guarandinga con 14 malnombristas montados. Llevábamos el reto de conquistar el San Juan y amanecer el lunes en La Habana.
Por mi parte, yo no tenía alternativas, pues complicaciones en el trabajo me esperaban. A las ocho de la mañana del lunes debía subir las escaleras que me llevaban a mi departamento.
El viaje en la guarandinga fue nocturno casi todo el tiempo. Ascendimos por una carretera de montaña, pasamos el poblado de Crucecitas y continuamos en bajada en dirección al Nicho. Nos apeamos antes de la zona de Las Playas, penetramos por un camino conocido y, después de una confusión, descubrimos el trillo que llevaba al río Hanabanilla.
Atravesamos el río con la mañana despertando y vencimos una empinada subida que nos llevó hasta la casa de Sarmientos, por tercera ocasión desde el 2002. El hombre se acordó de nosotros y nos ofreció su habitual buchito de café. Pero tenía que colarlo y nuestra prisa no daba opciones. Le agradecimos y seguimos loma arriba.
Rebasamos el camino empedrado que se extendía bajo el mangal, luego giramos a la izquierda cuando el suelo se cubrió de chinas pelonas, faldeamos un tramo por el trillo y llegamos al llanito donde aquel hermoso caballo se lució ante nuestras miradas. Continuamos hasta detenernos en un entronque. Recto, la casa sin techo nos aguardaba; a la derecha, el trillo se perdía en el monte, teniendo al pinar encima.
Cogimos a la derecha por el trillo, buscando la dirección del 2002 y no el rumbo de las pasadas vacaciones. El por qué era obvio. Tras rebasar los primeros metros y el camino irse perdiendo, fuimos a parar a un pequeño potrero y comenzamos subir la falda que teníamos a la derecha, donde un trillo rojizo zigzagueaba entre la hierba. El caminito fue ascendiendo poco a poco y llegamos por él hasta un firme.
Una bifurcación nos sorprendió allí. El camino de la derecha se lanzaba en descenso por la ladera opuesta. Seguir su dirección, nos parecía que era alejarnos del San Juan. Adognis entonces comenzó a “triangular”. Según su explicación, aquello era una forma de ubicarse en el lugar. Con su boina acostumbrada y un trípode llevado por él, miraba y miraba haciendo no sé qué cálculos. Entre todos surgió la curiosidad, y también el “cuero”, pero el tiempo estaba estrecho y seguimos por la izquierda.
Luego se impuso otro alto, pues Adognis ahora necesitaba “un matorral”. Alfredo entonces sentenció la acción: “Se fue a triangular.” A la vuelta de Adognis, seguimos el trillo y este nos llevó hasta la altura de una loma donde la hierba alta reinaba alrededor. Pronto nos vimos con las patas de los pantalones empapadas, pues el rocío aún estaba fresco. Hicimos un alto en la cima. No habíamos desayunado y era hora de hacerlo, mucho más porque allí el camino se perdía y ya debíamos abrirnos paso a toda costa. Adognis aprovechó para volver a “triangular”, esta vez con el trípode.
Sacamos panes, latas de spam y refresco e hicimos un tiroteo sentados sobre una piedra aplanada que había en la cima. Después del bocado, comenzamos a bajar para seguir el firme. Debíamos poner cuidado al pisar, pues un mal paso nos podía hacer rodar ladera abajo, y entonces seríamos víctimas de las piedras que estaban esparcidas por la ladera. Llegamos a la parte del firme donde la pendiente se invertía y buscamos una bajada por la derecha.
Al descender, la vegetación crecía. Pero nada hallamos y continuamos por el firme, pero en ascenso, siguiendo un trillo medio perdido. La hierba desapareció a nuestros pies. Al llegar a cierta altura, unos arbustos leñosos se interpusieron en el camino. La uña de gato también apareció, dispuesta a desgarrar la ropa y clavarse en la piel. Comencé a desbrozar el monte y, al rato, algo cansado, le di paso a una rotación de los hombres. El trillo maltrecho fue tirando hacia la izquierda, contrario a lo que queríamos.

La rotación fue cumpliéndose: Alfredo, el Rafa, Adognis, Raine, Yamil, Wilfredo, Leyva y Luis. Mientras los hombres chapeaban, las cinco muchachas de la tropa: Yanieyis, Lizet, Ana, Majela y Maité, les corrían las mochilas para que no tuvieran que cargarlas al chapear. El rumbo nos llevó a hundirnos en un agreste cañón entre dos laderas, donde pululaban los farallones con dientes de perro, la uña de gato y el chichicate. Ya en la base, avanzamos por un trillo desahuciado, despejando la senda de unas malanguetas fáciles de cortar.
Así llegamos frente a un muro de piedras, hecho evidentemente por la mano de hombre. Subimos a la altura del muro y las ruinas de lo que fuera una casa nos impresionó. ¡¿A quién rayos se le habría ocurrido vivir allí?!
Bajamos al nivel anterior y seguimos avanzando, cortando malanguetas. Así nos fuimos acercando a un impresionante farallón de unos 50 metros de altura. Andábamos por un valle rodeado de agrestes elevaciones de composición cársica y laderas casi perpendiculares. Seguíamos entre la vegetación por un trillo que nos llevaba de frente al farallón. Por supuesto que allí doblaría, pero ¿hacia dónde? Por suerte giró a la derecha, pues lo contrario sería alejarnos del rumbo del San Juan.
Pasamos entre el gran farallón y una ladera que descendía por la derecha. El trillo se hizo más claro y avanzamos por él con rapidez. El mediodía se había esfumado hacía rato y la tarde avanzaba peligrosamente. Caminamos un tramo por terreno más bien aplanado, hasta que se nos perdió el camino. Entonces nos esparcimos, buscando la continuidad de la senda. Por fin, por la derecha, hallamos el trillo y seguimos su ruta hasta llegar a un entronque. Eran las 3:30 de la tarde.
Para mí aquello era una gran disyuntiva. Coger a la derecha, significaba abandonar la búsqueda del San Juan, pero también la seguridad de estar a las ocho de la mañana del lunes en mi trabajo. Nos miramos, pensamos, hablamos y decidimos. Al estilo de Julio César, cruzamos del Rubicón; al de Hernán Cortés, quemamos las naves. Avanzamos decididos por la izquierda, seguros de que nos aproximábamos a la base del San Juan.
De ir por terreno llano, pasamos a una ligera pendiente en ascenso y entonces el camino comenzó a perderse. Dos laderas nos rodeaban. Llegamos a un espacio ancho entre pendientes. Hacia la derecha, un pequeño cañón se empinaba por una crecida ladera. ¿Sería la ruta correcta? El Rafa avanzó por la izquierda, buscando altura, con la intención de poder ver el radar. Yo le seguí y me trepé en una mata de naranjas agrias. Con gran alivio, conseguimos ver la esfera blanca sobre la máxima elevación que teníamos delante. El cañón era la ruta.
Comenzamos a ascender sobre las piedras y el chichicate nos dio la bienvenida dispuesto a causarnos picazón al menor roce con sus grandes hojas. La subida era trabajosa. El diente de perro y las piedras sueltas complicaban el avance. Hicimos algunos altos para coger aire, porque aquello parecía interminable. Más de una hora nos llevó alcanzar un nivel casi sin pendiente, cuando la tarde comenzó a declinar. Nos reagrupamos y seguimos, pero no teníamos mucho tiempo. Era duro aceptarlo, pero tendríamos que acampar en algún sitio hostil y dejar pendiente para el día siguiente la posible llegada al San Juan.
Adelantamos otro tramo con un ligero ascenso, teniendo a la izquierda la continuación de la falda de la montaña y a la derecha un pequeño firme. A medida que avanzábamos, la humedad crecía y las penumbras también. De pronto llegamos al borde de un abismo. Como el paso se cerraba, algunos que me seguían comenzaron a subir por la izquierda, con Yanieyis a la delantera. En aquella situación nos pareció escuchar los ladridos de un perro. Nos callamos para aguzar los oídos, pero ya no escuchamos más nada, quedándonos solo la duda.
A esa hora la oscuridad ponía en peligro la acampada. Decidimos plantar campamento en un espacio estrecho de la senda que seguíamos antes de llegar al borde del abismo. Bajaron los de la ladera y comenzó la acampada. Salieron afuera las linternas que llevábamos y empezamos a abrir espacio. El suelo era bastante irregular y quitamos cuanta piedra pudimos. Afloraron una tienda de campaña por aquí, otra por allá, la hamaca de Adognis, los nylon de Leyva y mío.
El hambre era severa, pero la sed era un problema mayor. Sacamos latas de carne, barras de dulce de guayaba, tostadas y galletas. Preparamos 14 raciones y las repartimos. Centralizamos algunos pomos de agua para repartir en buchitos, porque los pomos estaban casi vacíos. Distribuimos hollejos de unas naranjas agrias halladas cerca de donde estábamos, que sirvieron para refrescar algo las gargantas, pero el ácido agredió a las lenguas.
Entonces Adognis se sacó una “debajo de la manga”: tomar agua de plátano. Había unas matas cercanas y cortó una en trozos. Luego exprimió los troncos, cayendo el agua sobre módulos de cantimplora. Comenzamos a pasarnos los módulos. El agua sabía bastante amarga, pero qué remedio, la sed era peor. Leyva se dio gusto, cuando otros no le hicieron mucho caso. Yo también me di mis buenos buches. Escasamente comidos y malamente bebidos, nos dimos a la “tarea” de dormir.
Estábamos a más de 900 metros de altura sobre el nivel del mar, suficiente para que el frío rondara los 15 grados. A ello se le sumaba la elevada humedad en el ambiente. A su vez, el viento soplaba en rachas furiosas, aunque donde estábamos, la alta vegetación, una gran ladera por un lado y un pequeño firme por el otro, nos protegían. Pero a pedazos o como fuera, cambiándonos de posición con frecuencia, algo dormimos.
Domingo 9 de diciembre del 2007
Tras la irregular madrugada, el bosque comenzó a alumbrarse. Los 14 malnombristas éramos apenas unos contornos humanos, incrustado cada uno en su lugar. Pero había que incorporarse pronto, pues el tiempo era una espada de Damocles pendiendo sobre nosotros.
Fuimos incorporándonos, recogiendo y poco después de las siete ya estábamos listos. Nos iríamos en ayunas, pues no había agua para bajar los bocados. Leyva, siempre veloz en las recogidas, partió en la punta por un estrecho cañón empedrado que, en época de lluvias, concentraba las aguas en su descenso. Íbamos subiendo la inclinada ladera mientras despojábamos el cañón de algunas malezas entre las que no faltaba el chichicate. Al roce con las hojas, las gotas de agua nos mojaban. Llegamos así a un primer descanso de la pendiente, para luego seguir buscando el firme.
Nos rotamos la punta con el machete. Por fin llegamos a la altura del firme, pero a ambos lados teníamos pendientes. Tres opciones estaban a la vista: descender el firme por la ladera opuesta para buscar un camino más abajo, subir por la derecha o ascender por la izquierda. El Rafa propuso la izquierda, confiando en que el San Juan estaba en esa dirección. Según mi criterio, el Pico estaba a la derecha, pues consideraba que aún no le habíamos pasado por debajo.

Primeramente, nos asomamos por la bajada. Unas cañas bravas se interpusieron, pero logramos ver un valle abajo con sembrados, y hasta un bohío. Alfredo y Leyva avanzaron entre las cañas bravas, pero la pendiente se volvía abrupta. Yo subí por la derecha, abriéndome espacio entre la densa maleza. Llegué así a la máxima altura de la lomita que allí se alzaba. Abriendo espacio entre las ramas, pude ver la cima del San Juan con la gran esfera y las antenas en la dirección opuesta. Es decir, el Rafa tenía razón. Le grité a la tropa, y el Rafa y Adognis comenzaron a abrir monte por esa vertiente. Detrás les siguieron los demás. Al bajar, me sumé.
El avance era difícil, pues la maleza era casi impenetrable. Comenzamos a rotar la punta para poder entrarle cada uno con fuerza. En la subida de una piedra filosa, resbalé y me hice una leve herida en una pierna. Subíamos con trabajo, pero ansiosos por llegar. Teníamos al San Juan casi “en la mano”, y con él, el final de la sed, y también el desayuno.
Al rato aparecimos sobre un llanito enyerbado. Al ver unas matas de naranjas agrias, les dije a las mujeres que pelaran algunas naranjas y repartieran los hollejos. La delantera seguía avanzando. Entonces noté que íbamos por un trillo y les dije a las mujeres que dejaran las naranjas, que ya casi habíamos llegado. Los últimos metros fueron a la carrera. La alegría y los abrazos se mezclaron con la imagen del radar.

Eran las 9:15 de la mañana; nos acabábamos de sacar la espina de la garganta a fuerza de empeño, tras pasarle por encima a cuanto obstáculo nos impuso el monte. Ya podíamos volver a llamarle “Pico San Juan” al “Innombrable”.
Una construcción remozada, recién pintada de amarillo, nos sorprendió. Losas, paredes y habitaciones agradaban a la vista. La acogida de los meteorólogos no pudo ser mejor. Esa gente mezcla su solidaridad innata con las ansias por recibir alguna visita. Si, además, quienes llegamos éramos unos aparecidos surgidos del monte, con una facha terrible, la sensibilidad se acrecienta.
El agua fría fue lo primero. En nuestra vida de guerrilleros, constatamos una vez más la relatividad de la felicidad. Éramos increíblemente felices tomando aquella agua. Había que hacerlo con mesura, para no llenarnos sin habernos quitado la sed. Un trabajador del radar nos comentó que ayer había bajado con un perro por la dirección por la que habíamos aparecido, en busca de jutías. Ya en el monte, la inquietud del perro y sus ladridos los achacó a la cercanía de alguna jutía. Pero no consiguió ninguna presa. ¡Qué lástima no habernos encontrado! Nos hubiéramos ahorrado la sed, el hambre, la mala noche y un poco de tiempo para regresar a La Habana.

Vino entonces un sabroso café, colado en el momento por el que atendía los servicios, un típico poblador del Escambray. Después nos ofrecieron la cocina, que ostentaba unas buenas hornillas con gas, y en ella logramos hacer unos abundantes espaguetis. El rimbombante tiroteo se completó con leche.
Luego subimos al mirador del radar y nos deleitamos con el paisaje que nos ofrecía la altura. Un poco después llegó la despedida, la caminata loma abajo por la carreterita y el azaroso viaje de regreso, pero mucho menos azaroso que el trayecto que nos llevó al San Juan. A las 8:10 de la mañana siguiente subía yo las escaleras de mi trabajo.