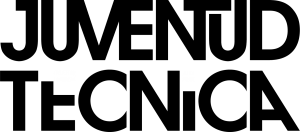El faro metálico de Cabo Corrientes
Miércoles 19 de agosto de 1992
¡Qué relax amanecer en aquella playa Jaimanitas luego del tortuoso día anterior, cuando la sed y las alucinaciones se hicieron protagonistas!
Unos 30 metros hacia el monte nos fuimos Mansur, Alfredo, el Chocky y yo en busca de una casimba. Lo salobre del agua no nos importó mucho y regresamos cargados del líquido preciado. Levantamos candela, y dos calderos de “cerelac” hicieron el desayuno, aunque Dannette y Ezequiel no querían saber nada de aquella rara mezcla de cereales, pura invención del Período Especial.
Remoloneamos en el lugar un mundo y sobre las diez fue que partimos a recorrer los nueve kilómetros que nos separaban de Cabo Corrientes. El destino del día era María La Gorda, pero antes había que doblar el Cabo.
Comenzaba entonces otra odisea: cuatro kilómetros de dientes de perro seguidos, sin descanso, piedra a piedra, hueco a hueco, inimaginables. Avanzábamos poco a poco, mientras el sol iba ocupando su puesto para “beneplácito” de nuestra sed. Los ligamentos de los tobillos, el equilibrio y los zapatos eran puestos a prueba en cada pisada, mientras las mochilas, en plena conspiración con la fuerza gravitatoria, encadenaban los pasos. Ahora añorábamos el incandescente terraplén de ayer, con su “amable” planicie, para pisar seguros. Seguir un trillo era un espejismo. Solo la blancura del desgaste de la roca gris –a lo cual contribuía el ácido contenido en el orine de las jutías– nos servía de guía. El mar, a la izquierda, estaba más lejos que ayer, mientras el monte, a la derecha, era otro espejismo.
Seguimos avanzando, ya fraccionados, hasta tener el mediodía a cuestas. La trabajosa marcha, poco a poco, nos arrimó a la costa, hasta pararnos al borde de un bello acantilado. El alto que allí hicimos fue puro reflejo condicionado, al aliarse la hermosura de la vista con la tortura de los pies. Abajo, la ola en cada choque, levantaba la espuma con la arena acumulada en el rincón.
La brisa marina no calma la sed, pero sí el alma. Con este aliento, al rato continuamos, ya librados del diente de perro y nuevamente disgregados. Avanzamos entre rocas y trillos, hasta dar con la blandura de la arena de una playa. Nos adentramos por ella para caminar con el tedio que da hundir cada pisada, mientras la línea costera iba doblando levemente hacia la derecha.
Finalmente, con el sol de la una de la tarde, llegamos a Cabo Corrientes. La playa, ya de piedras, giraba brusca en el lugar, para comenzarse a ver desde allí las tranquilas aguas del Golfo de Corrientes, en contraste con la perenne inquietud del mar del sur. A unos cien metros de distancia, siguiendo la costa oeste, se alzaba oportuno un faro metálico automático.
Nos reagrupamos en el lugar y luego, tomando un camino entre arbustos, nos topamos con un pozo de agua verde. El color del agua en nada impidió tragarla con deseo. Una mata de limón cercana sirvió de aporte para una rica y energética limonada. Después nos acercamos a un bohío maltrecho para hablar con unos guajiros –o pescadores– que moraban en el lugar.
La conversación que tuvimos con el más anciano buscaba orientarnos para llegar a María La Gorda. De dos vías supimos: el monte o la costa. Por el monte, “14 kilómetros” nos anunció –en posteriores mediciones de mapas supimos que eran 11–. Por la costa, “son 7”, aseguró. Pero la costa minada de farallones y el rigor de la marcha desde ayer, nos aconsejaron el camino del monte. Una aclaración hizo el hombre –que a la postre fue nuestra perdición–: “Doblen a la izquierda en el primer entronque, porque si no, regresan a la costa”, es decir, a la Casa de los Carneros.
No había nada más que hablar, sino partir. Justo a las tres arranqué delante, nuevamente con Janet y sus rodillas, esta vez con la compañía de Desly, quien no quería atrasarse. El resto partió pronto, pero luego se retardó, tras la rotura de un asa de la mochila de Marimé. Pedro, Lourdes y Mariana siguieron, mientras siete quedaron rezagados por el rollo de la mochila.
La anchura del camino del monte no impedía la sombra buena para caminar. Así íbamos los tres de la delantera, con el paso firme, cuando sobre las cinco de la tarde un recio aguacero humedeció la marcha. A Desly, quien andaba a sus anchas, a causa del chapuzón de la tarde le brotaron ampollas en ambos pies.

En esas condiciones llegamos los tres a un entronque. El camino de la izquierda, ancho también, lucía menos transitado. El otro, parecía más la continuidad del que traíamos. Pero la alerta del guajiro no nos daba opción: cogeríamos la izquierda.
Al rato de avanzar por la nueva senda, escuchamos con gusto el sonido cercano de las olas, hasta dar finalmente con un bello arenazo de playa, que era tronchado a la izquierda por la esbeltez de un farallón. “María La Gorda” pensamos los tres, y aunque en la larga extensión de playa hacia la derecha no se veía un alma, comenzamos a caminar por la arena, confiados en que al doblar a lo lejos llegaríamos al destino del día. Íbamos hundiendo nuestros pies cansadamente, en mi caso acompañado por dos cojitas a las que les dolía cada pisada.
Como en las playas anteriores, la arena de la orilla no tenía continuidad mar adentro. A la derecha, en una línea paralela a la costa, el nivel se levantaba varios metros de altura, para dejar asomarse allá arriba a pintorescos yareyes.
Cercanos al kilómetro de andar, la playa comenzó a girar a la derecha hasta dejar ver el final del arenazo. A medida que avanzaba fui comprendiendo el rollo en el que estábamos metidos, sin comentarle los pensamientos a mis dos acompañantes. Un nuevo farallón de once metros, cortaba en ángulo a la playa, es decir, literalmente, nos cerraba el paso.
María La Gorda no era ni remotamente aquello, sino la playa de Las Canas (según después supimos), y el entronque para doblar era el segundo, pero el primero, el “orientado” guajiro lo borró de su explicación.
A poco más de cien metros del farallón les dije a Desly y a Janet –con la voz más natural que pude– que me esperaran allí, pues no quería alarmarlas en lo más mínimo. Aunque, la verdad, ellas se veían muy tranquilas.
Comencé a acercarme a la alta roca, rastreando con la vista un lugar para subir, algún indicio de vía transitada. Ya a pocos metros, descubrí un cable que colgaba desde la altura y, sin mirar atrás, lo agarré y comencé a trepar por las piedras, apoyando un pie en un promontorio, colando el otro pie en un hueco, hasta verme en lo alto del imponente farallón. Arriba el diente de perro hacía “olas”. Avancé sobre las crispadas rocas buscando indicios por donde seguir y un surco de blancura sobre el diente de perro nuevamente vez me mostró la senda.
Con la tarde ya en picada, regresé entonces por mis dos valientes guerrilleras. Las llamé, bajé a la arena y las convidé a subir. Con gran naturalidad y mayor decisión, Desly y Janet se valieron del cable para llegar arriba. Ambas, bajas de estatura, lo hicieron con destreza, con sus mochilas a las espaldas.
Comenzamos a andar con cuidado sobre el diente de perro, evitando un virón de tobillo o una caída con herida segura. A la derecha, la maleza espinosa cerraba el paso; a la izquierda, el farallón terminaba en caída brusca al mar.
Rebasando los cien metros de andar por aquel arisco paraje, nuevamente con tono tranquilo para no alarmarlas, les pedí a las chicas que me esperaran junto a una piedra. Avanzando, dejé más adelante mi mochila sobre el diente de perro –craso error–. Caminé entonces bordeando la maleza, buscando algún espacio trillado para entrar por ella. La maleza, al final, ocupaba toda la superficie del farallón y se me iban agotando las oportunidades de hallar un camino. A la par, la oscuridad comenzó a minar a la maltrecha luz del día.
No hallé paso en la penumbra y regresé con la desdicha de no encontrar mi mochila. ¡Aquello ya era de apaga y vamos! El factor Maceo, frase malnombrista de los primeros años del grupo, se exacerbaba con nosotros en aquel lugar perdido del mundo.
Se me fueron unos minutos y la escasa luz que le quedaba al día, en encontrar la dichosa mochila. Con ella al fin a cuestas, llegué a donde Janet y Desly, tomándome el cuidado de buscar mientras regresaba, algún sitio menos arisco para acampar en aquel extenso “césped” de diente de perro.

Ya juntos, fuimos los tres al borde del farallón y nos detuvimos en un lugar donde el diente de perro cedía un poco, al parecer por el desgaste del agua de lluvia al correr. Pero de todos modos, diente de perro al fin, aquello era lo suficientemente irregular como para molernos los costados y la espalda durante toda una noche. En la oscuridad comenzamos a escuchar el sonido lejano de un motor en la dirección que buscábamos. Pero esa historia quedaría para mañana, pues ahora tocaba acampar a como fuera.
Resumiendo nuestra situación: nos hallábamos perdidos en la altura de un enorme farallón, al borde de la caída al mar, sin saber de los otros diez malnombristas, y mucho menos, de María La Gorda, hambrientos, sin poder cocinar, con algo de sed, poca agua y sin imaginarnos siquiera la ruta a seguir mañana. ¡Qué más pedir!
En verdad, la historia de los otros diez no fue muy diferente. Pedro, Lourdes y Mariana, adelantados y mojados también por el aguacero, llegaron al entronque, e igual que nosotros, fueron obedientes con la indicación del guajiro. Doblar a la izquierda, llegar a playa Las Canas, caminar por la arena y caerle la noche fue la secuencia de sus pasos. Luego de decidirse a acampar, Pedro se acercó en la oscuridad al farallón sin la intención de subir, para después volver junto a su hermana Lourdes y a Mariana.
Los siete restantes vivieron una historia parecida: la lluvia, el mismo troque en el entronque, la caminata hasta el mar y el recorrido por la arena. Alfredo, a la delantera del septeto en playa Las Canas, comenzó a ver una luz a lo lejos. “¿Guajiros aquí?”, pensó. Pero pronto descubrió al trío que acampaba, y los diez se juntaron para pasar la noche en aquel rincón perdido. Al encontrarse, Mariana comenzó a hablar sin parar, hasta que liberó todo su estrés.
Así andaban las cosas. Los trece estábamos perdidos gracias al entronque no mentado por el guajiro. A menos de doscientos metros de distancia, mal acampábamos los dos grupos, de tal manera que solo un grito hubiera bastado para reencontrarnos. La sombra de la incertidumbre por la ruta a seguir mañana nos rondaba, pero la moral no se había resquebrajado y ahora tocaba ver qué comer y cómo dormir.
Después de la lluvia y ya de noche, la sed no era un gran problema, pero el hambre sí. El grupo de diez sacó sus provisiones y logró la cuota de una lata de carne para dos. Con mermelada de naranja condimentaron la comida, la cual ingirieron con la ayuda de algunos buchitos de agua. Quedaron así listos para conciliar el sueño en compañía del calor y los oportunistas jejenes.
Para los tres del farallón la cosa fue más complicada. Al sacar las provisiones, contábamos solo con una lata de carne y un pomo de puré de tomate. Pero el abridor para la lata estaba ausente. Para algo bueno me serviría entonces el diente de perro, pues abriría la lata de un golpe. Cogí la lata y con fuerza la golpeé contra una punta de la roca.
En la oscuridad reinante, bajo la tenue luz de las estrellas, notamos un pequeño agujero abierto después del golpe. Pero para no perder la costumbre, otro rollo apareció: ¿cómo sacar la carne por tan diminuta abertura? Darle otro golpe para ensanchar el agujero sería perder carne en el lance, pues del impulso, esta saldría disparada por el primer agujero. Por supuesto, desechamos esa opción. Introducir un dedo parecía lo más atinado, y entonces Janet, la más chica, logró con su meñique ir echando poco a poco en un plato plástico el contenido de la lata. En el plato también se vertió el puré de tomate, se mezcló todo, se dividió en tres partes casi idénticas y cada cual cogió la suya.
Quedaba entonces intentar dormir. Desly y Janet se juntaron. Saqué mi sábana y se las di, pues ellas tenían toda la ropa mojada. Usé mi mosquitero como sábana y nos dispusimos a conciliar el sueño. Los jejenes, desde el oscurecer, estaban dando guerra y su misión era para toda la noche. Así quedamos los tres, al borde del farallón, incrustados en aquella roca intransigente y escuchando a lo lejos el rítmico sonido de un motor, como señal lejana de existencia humana.
Jueves 20 de agosto de 1992
En uno de los lapsos de tiempo en que dormí, me hallé en sueños buscando el camino a través de la maleza. Cambié de posición un mundo de veces y me rasqué otras tantas el lugar de las picadas de los jejenes. A ellas dos las vi plácidas –o las quise ver–. Las admiré por su serena postura en toda la recia jornada. Así, a duras penas, entre los jejenes, las piedras y el sonido de un motor, las horas fueron pasando mucho más largas de lo normal. Noches como esa se vuelven interminables y uno se despierta a cada rato maldiciendo ¡por qué rayos no acaba de amanecer! Pero bueno, como hasta ahora el sol nunca ha fallado a un amanecer, en algún momento el alba comenzó a entibiar el nuevo día.
Pero el amanecer vino intranquilo, para no variar. Un querequeté comenzó a sobrevolarnos con el repetitivo canto al que le debe su nombre, y a caer en picada sobre nosotros. A cada lanzamiento del pájaro se sentía el zumbar de sus alas, cual un avión de caza en pos de su objetivo. ¡De dónde rayos habría salido aquel maldito pajarraco, que no tenía nada más importante que hacer a esa hora!
Comencé a preocuparme, pues un picotazo en la cabeza a aquella velocidad podía traer malas consecuencias. Comenzó entonces una guerra sui géneris. La emprendí a piedras contra el pájaro, que no desistía en lanzarse hacia nosotros, mientras Desly y Janet contemplaban el enfrentamiento. Al rato me percaté que su objetivo era bien definido: un caldero que brillaba hacia la altura, pues varios picotazos chocaron con la superficie del caldero. Oculté el caldero bajo la mochila y de inmediato el pájaro se alejó, terminando así el extraño combate.
Quedaba entonces recoger y partir de aquel inhóspito lugar. Antes de la salida, tomamos un buchito de miel cada uno, que era el único alimento disponible. Arrancamos por el diente de perro, nos pegamos a la maleza y buscando alguna señal di con una entrada que marcaba la senda a seguir. Entramos entre cactus y otras plantas ariscas y avanzamos así un corto tramo. Luego el maltrecho trillo llegó al borde del farallón y continuó junto al abismo hasta dar con una escalera metálica que colgaba desde la altura en la que estábamos.
Ya no había dudas de que nos encaminábamos con rumbo cierto hacia nuestro objetivo de ayer. Desde la altura vimos a lo lejos las construcciones de lo que sin dudas era el centro turístico de María La Gorda y bajamos por la escalera hasta el arenazo de una extensa y bellísima playa que llevaba el mismo nombre.
A punto ya de partir por la arena, un grito y la imagen del Chocky –real– nos llegaron desde lo alto de la escalera. La alegría se completó al saber de su boca que los diez restantes habían acampado juntos en la arena, próximos a nosotros.
Dejé la mochila en el lugar, subí hasta el Chocky, regresé con él por el farallón y bajamos hasta dar con los demás. Los abrazos expresaron, junto con la alegría del encuentro, la angustia anterior por la incertidumbre. Partimos entonces todos, rebasamos el “entrañable” farallón, bajamos la escalera y la emprendimos por la arena rumbo a María La Gorda. Ni Desly ni Janet ni mi mochila estaban, pues las dos habían partido, con mi carga llevada por las asas, en un esfuerzo encomiable.
El trayecto se fue lento, pero relajado. Por el camino divisamos dentro del agua, a pocos metros de la orilla, un monumento realizado en honor al desembarco de la expedición comandada por el patriota puertorriqueño Juan Ríus Rivera, ocurrido en la última guerra independentista. Siguiendo por la arena, por fin los trece nos vimos a un costado del centro turístico de María La Gorda con el hambre a mil, pero el alma llena.

El centro turístico estaba conformado por algunas casas de madera, un muelle de unos cien metros de largo para los yates y una larga edificación de dos plantas donde estaban las habitaciones para los turistas. Los cocoteros minaban toda la zona. Una de las primeras construcciones con que nos tropezamos fue una caseta donde estaba instalada una planta eléctrica. El motor de la planta fue el sonido rítmico que escuchamos toda la noche desde la altura del farallón.
La funesta estampa que llevábamos contribuyó decisivamente a sensibilizar al administrador del centro turístico, el cual nos posibilitó almorzar en el comedor de los trabajadores. ¡Arroz amarillo y jamonada, sin tener que cocinar, era la mismísima gloria!, teniendo en cuenta el hambre ancestral que cargábamos encima.
La tarde se nos fue bañándonos en la playa. El mar mostraba una tranquilidad no acostumbrada para la tarde y el agua tenía una transparencia notable, aunque el lecho de la playa era de roca blanca. En un momento, un recio nubarrón se nos encimó, y en nuestros pensamientos, el aguacero con truenos era cosa inevitable. Pero no, milagrosamente la tormenta cogió otro rumbo y el sol volvió a reinar sobre el cielo de María la Gorda.
Antes de que cayera la noche, sobre la arena plantamos los calderos y cocinamos arroz, que se nutrió con un poco de carne de las latas que quedaban. Por los trabajadores del centro turístico, supimos que un camión saldría de madrugada rumbo al Cayuco. La oportunidad era única y no la íbamos a perder. Esa noche armamos los mosquiteros bajo los cocoteros y dormimos con intermitencia, sintiendo el insoportable acoso de los jejenes todo el tiempo.
Viernes 21 de agosto de 1992
A las tres y media nos despertamos y recogimos entre el revoloteo de los diminutos jejenes. A las cuatro, sin falta, partió el camión, con los trece montados sobre la cama. Al principio sentimos el alivio de la ausencia de jejenes, pero poco a poco el frío de rodar a la intemperie en la madrugada, nos fue invadiendo. Tras 14 kilómetros de recorrido, el caserío de La Bajada se asomó, y con él, el puesto de guardafronteras que cerraba en ese año el paso hacia el Cabo de San Antonio. Doblamos a la derecha y recorrimos el trayecto de 32 kilómetros de carretera que culmina en el Cayuco. Llegamos al final de la travesía con los primeros rayos del sol.
Otro camión hasta Sandino nos siguió adelantando en nuestro trayecto hasta La Habana. Al bajar en la cabecera municipal y caminar hasta la salida del pueblo, se puso en evidencia el estado físico de la tropa. Las formas de caminar de Janet, Desly y Mariana daban lástima. Aquello era una competencia para ver quién cojeaba más. De camión en camión, pasamos por Isabel Rubio y Pinar del Río, hasta que un camión “botero” nos dejó sobre las seis de la tarde frente a Maternidad Obrera en Marianao. Terminaba así aquella guerrilla; el tenebroso terraplén y la acampada sobre el farallón quedaban ya inscritos en la historia malnombrista con letras indelebles.