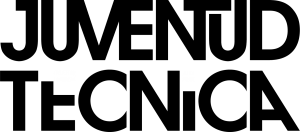En cuatro ocasiones Mal Nombre ha cruzado la barrera levantada al inicio de la vía que conduce al extremo occidental de nuestra alargada isla, el Cabo de San Antonio, en un trayecto de 56 desolados kilómetros. A la larga distancia se le suman el sol, la plaga y la carencia de agua, que hacen desechar la opción de recorrer a pie el trayecto. Pero, cómo no intentar conquistar tan simbólico y atractivo objetivo.
La primera incursión a Guanahacabibes de Mal Nombre no incluyó al extremo occidental de Cuba entre sus objetivos, por ello, para la guerrilla de verano de 1993, el Cabo de San Antonio se convirtió en una meta a conquistar, después de repetir el recorrido por el sur de la península.
Separación y reencuentro
Unas semanas antes de la partida, viajé hasta la ciudad de Pinar del Río a gestionar el pase del grupo al Cabo de San Antonio. De la UJC provincial pinareña hasta la delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), se movieron mis pasos, hasta lograr el compromiso de un funcionario de este organismo de que tendríamos el permiso. Para tener el documento en mis manos, acordamos vernos en la terminal de trenes pinareña, cuando el tren en que debía viajar con el grupo hiciera una parada. Allí el compañero me estaría esperando para darme el permiso.
Viernes 6 de agosto de 1993
A las diez de la noche quedamos en vernos en la terminal de Tulipán, para coger el tren pinareño. A las once ya había una masa de malnombristas tirados por todos lados. Entre los veteranos de la tropa estaba Barbón, quien se apareció con una caja, anunciando que adentro llevaba la ballesta. Mi hermano cargaba con la nasa que usó un año atrás en el sur de la Isla de la Juventud. Como parte de la carga, llevábamos varios pomos con petróleo, para mojar con ellos los mosquiteros y evitar el acoso de los jejenes, a partir de la experiencia de mi hermano en Punta del Este el año anterior.
Sábado 7 de agosto de 1993
A las doce de la noche, hora prevista para la partida del tren, ya éramos 41, cifra récord para guerrillas de verano, nada más y nada menos que en el año más duro del Período Especial. Del total, 20 éramos veteranos en guerrillas veraniegas y veintiuno novatos. Aunque ya estábamos todos, por supuesto que el tren no saldría puntual.
Tres horas más tarde parecíamos unos mosqueados por toda la terminal, cuando nos llamaron para que ocupáramos nuestros puestos adentro del tren. Eggy, aunque no iría al viaje, se apareció a esa hora a llevarnos un paquete de leche en polvo, algo sumamente codiciado en cualquier momento, pero más en aquella época.
Arrancó el tren un poco después de las tres de la madrugada y bien pronto comprendimos que era un típico “lechero”, porque paraba en cualquier lado y se demoraba cualquier cantidad de tiempo.
Con el amanecer, aparecieron los pregoneros, entre los que resaltaban los vendedores de turrones y de hamburguesas. Al principio nos hicimos los “duros”, porque estábamos bien aprovisionados, pero por Alquízar cedimos a la tentación provocada por los plátanos maduros, al punto de poner en apuros a los vendedores. En Artemisa volvieron los plátanos y nuevamente hicimos “zafra”.
Aprovechando el viaje en el tren, anuncié una medida organizativa motivada por la elevada cantidad de integrantes del grupo: la conformación de los grupos de cocina. Para ello, dividí la tropa en tres subgrupos, de modo que cada día le tocaría cocinar a uno de los subgrupos. El primero estaría conformado por los más veteranos, entre los que me incluía; en fin, que nos tocaría cocinar al término de la extensa caminata del primer día. La conformación de los grupos de cocina en las guerrillas de Mal Nombre ha llegado hasta la actualidad, pero en aquella excursión por Guanahacabibes tuvo su estreno.
Después de dar una enorme vuelta por municipios sureños de la antigua provincia de La Habana (Habana Campo), el tren enfiló por la línea central, hasta llegar a la ciudad de Pinar del Río sobre el mediodía. En la estación me debía estar esperando el funcionario de la Delegación Provincial del CITMA para entregarme el permiso para el Cabo de San Antonio, por lo que bajé de inmediato al andén cuando el tren se detuvo. Pero el hombre no estaba; ¡vaya problema!
Subí de prisa al tren y le dije a Alexis que se quedara al frente del grupo, que yo iría a la casa del tipo a buscar el permiso y después le caería atrás a la tropa. Definimos como fecha tope para el reencuentro el día siguiente en el pobladito de Valle San Juan, a mitad de la carretera entre El Cayuco y La Bajada, donde debíamos tomar el ancho camino que llega hasta la costa sur de la península de Guanahacabibes. Si yo no aparecía en ese tiempo, ellos partirían por el camino el lunes 9 por la mañana. Dejé la mochila en el tren y me bajé con suficiente dinero, una muleta para mi cojera y un jueguito de short-pan como vestimenta.
Partió el tren a mis espaldas y salí a la calle en busca de una dirección que llevaba anotada. Después de caminar varias cuadras y hacer algunas preguntas, di con la casa, pero el hombre no estaba. Le dejé entonces un papel escrito, en el que le pedía que nos enviara el permiso al puesto de Guardafronteras de La Bajada, para cuando nosotros llegáramos al lugar. Partí entonces a caerle atrás al grupo.
No regresé a la estación, porque no me daría tiempo, por lo que caminé hasta la salida occidental de Pinar del Río. Casi llegando a la salida, vi cómo el tren dejaba atrás la ciudad. Al poco rato cogí un camión que me llevó hasta el entronque de San Luis. Allí tampoco me demoré para coger otro camión que me dejó en la entrada de San Juan y Martínez, y para ver cómo el tren rebasaba el poblado. Una carreta me evitó tener que caminar todo San Juan, dejándome en la salida para Isabel Rubio. Allí pedí el último, pues había un “Amarillo” deteniendo los transportes estatales y montando pasajeros.
Pasó un buen rato sin que apareciera nada, hasta que paró una camionetica marca “Moskovich”, al que le cabía alguna gente detrás. Subieron los que iban delante de mí, pero cuando fui a ocupar el último puesto, un tipo se me coló. No obstante, no tuve que discutir. La propia cola defendió a aquel flaco desbaratado, que cojeaba apoyándose en una muleta, de modo que el tipo se tuvo que bajar y ocupé entonces un lugar adentro de la camionetica. Mi estado físico tenía como antecedente un tumor que padecí en la cadera izquierda en el año 1989, pero más cercano en el tiempo ‒solo cinco meses atrás‒ padecí del síndrome del Guillain Barré, que me redujo notablemente las fuerzas en mis cuatro extremidades.
Como mi viaje desde Pinar había sido bastante rápido, calculé que cogería al grupo al bajarse del tren en Isabel Rubio. Pero la camionetica no entró al poblado, sino que se desvió antes para tomar más adelante la carretera a Sandino. Finalmente se detuvo en un entronque donde me tuve que bajar, aún a uno seis kilómetros de distancia de Sandino. En fin, que me quedé solo en una carretera despoblada, con la tarde en picada.
Pero el grupo también se había movido de prisa. Al bajarse en Isabel Rubio, lograron hablar con el chofer de un camión botero, para que los llevara hasta Sandino. En el apurillo por montarse, se quedó abajo la caja de la ballesta, alguien se dio cuenta, la caja fue subida y continuó su viaje con la tropa.
La apretazón de los malnombristas sobre el camión hizo historia. En años posteriores ha habido otros momentos donde ha sido grande la apretazón en una botella, pero aquel viaje entre El Cayuco y Sandino sentó un precedente que nunca podrá ser olvidado. La gente llegó a Sandino con la respiración entrecortada. El descenso en Sandino fue como un enorme respiro.
Al poco rato se apareció otro camión, volvieron a montarse y nuevamente se quedó abajo la caja de la ballesta, pero esa vez nadie reparó en el descuido. Solo al llegar al Cayuco, fue que surgió el comentario de la pérdida de la ballesta.
Pero la historia real de la ballesta no fue exactamente así, según supimos un buen tiempo después de la guerrilla. La verdadera historia fue que, como muelle para la ballesta, consiguieron unas hojas de muelle de carro, que no había quién las doblara a mano. En fin, que la ballesta no iba a servir para nada. Pero la propaganda dada al invento, desacreditaría a sus fabricantes si se conocía el resultado final del trabajo. Por ello a Barbón se le ocurrió conseguir una caja, meterle adentro algunos palos que le dieran peso, cerrarla y llevarla así al viaje para, en el primer descuido de la gente, dejarla “olvidada” en alguna cuneta.
El primer intento de desprenderse de la caja fue en Isabel Rubio, pero les salió mal, porque alguien se dio cuenta. Pero en Sandino, Barbón logró alejarse de miradas “indiscretas” y lanzó la caja para unos matorrales, para que no hubiera casualidad. Esa fue la verdadera historia de la ballesta.
Pero volviendo a la guerrilla, la tropa llegó al Cayuco ya de noche y allí supieron de una guagua que los podía dejar en Valle San Juan. Se formó entonces la discusión de si hacer el viaje a aquella hora o pernoctar en El Cayuco. Finalmente primó la idea de quedarse, avalada por el ofrecimiento del director de la Empresa Forestal de Guanahacabibes, llamado Diego, quien, al conocer de la presencia del grupo en el poblado y su propósito de hacer una caminata por Guanahacabibes, les brindó techo en un cercano círculo social de su empresa. Para allá se fue la tropa, a acomodarse sobre el suelo del espacioso círculo social. Después supimos que Diego era todo un personaje en Guanahacabibes.
Pero volviendo atrás, andaba yo casi al oscurecer, caminando con mi cojera por la desolada carretera, en dirección a Sandino. Después de andar unos tres kilómetros, unos bicicleteros me alcanzaron y uno de ellos me ofreció botella en la parrilla de su bicicleta. De este modo, logré llegar emparrillado a Sandino, con la noche entrando.
Tras una espera en la carretera, junto al poblado, logré montarme en un camión que se dirigía al Cayuco. Así volví a ponerme sobre ruedas y a las diez de la noche terminó mi viaje, justo cuando había un apagón en el Cayuco, algo típico en aquellos duros años, como lo es ahora.
Llegué hasta la esquina desde donde parte la carretera que llega hasta La Bajada, le pregunté por el grupo a un hombre que hallé allí parado y el hombre me respondió que no había visto a ningún grupo grande con las características que le describí. Para mí aquello fue concluyente, porque un grupo tan grande y efusivo, cayendo de golpe en un pequeño poblado, tenía que ser visto por alguien que estaba haciendo estancia en un lugar tan céntrico del pueblo. Pero me equivoqué, y mi principal error fue no preguntarle a nadie más. En fin, que creía que el grupo había pasado de largo por El Cayuco, sin hacer estancia.
A esa hora mi situación no era nada halagüeña. Estaba solo en un lejano poblado, sin techo, sin comida, sin equipaje y sin saber realmente dónde estaba el grupo. Y ni pensar en aquel tiempo y a aquella hora en encontrar un lugar donde vendieran comida. Pues vestido con aquel jueguito de short-pan y con mi muleta acompañante, me tiré en el suelo del exterior de una cafetería que hay en la esquina más céntrica del Cayuco, a tratar de dormir algo para, al amanecer, partir en lo que fuera o como fuera rumbo a Valle San Juan.
Domingo 8 de agosto de 1993
Comenzó la madrugada con el grupo y yo distanciados tan solo a unos pocos cientos de metros, sin saberlo. Pero mi pordiosera situación duró poco. Un hombre que pasaba por la esquina, al ver aquel adefesio con muleta tirado por el suelo, me tocó como para despertarme. Al incorporarme, el hombre me preguntó si me pasaba algo, a lo que le respondí explicándole lo más sintético que pude, que hacía allí y por qué. Aquel hombre al que le decían Nini, según me dijo, un moreno de unos 30 años de edad, me invitó entonces a su casa, con una mezcla de hospitalidad y nobleza reflejadas en su rostro, que era muy difícil decirle que no.
Llegamos pronto a la casa, porque quedaba cerca. Esta era bastante humilde, con paredes de madera y techo de zinc apoyado sobre vigas también de madera. Si en el tránsito hasta la casa llevaba alguna pena por la gentil invitación de aquel hombre, más pena sentí cuando me brindó su cuarto, su cama y hasta un ventilador rústico con aspas de aluminio, de esos que hacen no poco ruido, pero que echan un ciclón de viento, mientras él se iba a dormir a algún cuartucho contiguo.
A pesar de los años transcurridos, todavía no estoy claro porque acepté todo aquello, pero creo que fue por no saber cómo decirle que no a aquel buenazo de tipo. En fin, que –hambre aparte– mis condiciones para pasar la noche mejoraron ostensiblemente, de manera casi milagrosa, de modo que al poco rato ya estaba dormido como un “tronco”.
Mi despertar vino con la claridad mañanera, y tal vez también con el ruido de una enorme rata pasando sobre una de las vigas del techo. A los pocos minutos se apareció el Nini en el cuarto, con un jarrito con café. Yo habitualmente no tomo café, pero en las guerrillas es otra cosa, y mucho más en aquellas circunstancias, cuando era lo primero que probaba mi boca después de un montón de horas de ayuno. Después del buche, me incorporé y finalmente me despedí del Nini con la frustrante incapacidad de no poder expresarle todo el agradecimiento que sentía en aquel momento. Años después, al pasar por El Cayuco, pregunté por él, pero no estaba allí por esos días, por lo que no me quedó otra opción que mandarle los saludos de aquel pordiosero que un día recogió del suelo en el entronque principal del pueblo.
Mi prioridad entonces era llegar al Valle, del cual me separaban 16 kilómetros. Llegué al entronque, pero no me detuve, sino que salí caminando por la carretera, y mirando atrás cada vez que escuchaba el ruido de un motor, para pedir botella. Lo primero que me paró fue un tractor que iba hasta muy cerca, pero lo mío era avanzar y me monté en él. Y efectivamente iba cerca; solo me adelantó unos 200 metros. Seguí entonces caminando, saliendo ya del poblado, con aquella cojera y estalaje que eran capaces de sensibilizar a cualquiera. Después de andar más de un kilómetro, me paró un camión que iba hasta el Valle, tal vez por aquello del que persevera, triunfa. En fin, que antes de las ocho y media de la mañana ya yo estaba en mi destino.

Valle San Juan es un pequeño poblado de casas sencillas a lo largo de la carretera. Lo más llamativo que tiene es una laguna oscura de unos 200 metros de diámetro y un montón de profundidad, debiéndose su origen al derrumbe de una cueva.
Al llegar, pregunté por el grupo, pero nadie lo había visto, y allí, en aquel caserío y de día, no había casualidad. Hice un recorrido que me llevó a la cafetería para comprobar que no vendían nada. Después repasé la ruta a seguir para coger el ancho camino que lleva a la costa, la cual había recorrido un año atrás. Después del periplo, me tiré en el portal de la bodega del Valle, a esperar por el grupo, para no gastar más energías, pues no sabía cuándo volvería a comer algo.
Pero mi espera duró poco. Poco después de las nueve se apareció un camión cargando a los 40 malnombristas que habían dormido en el círculo social del Cayuco. El gran Diego, sensibilizado con aquella partida de jóvenes que decidía pasar sus vacaciones de caminatas por los montes en un año tan duro, puso aquel camión a disposición de los malnombristas. De ese modo, con la aparición del camión en el Valle, llegaba la unión de la tropa, y también mi desayuno de la mano de Alexis.
La siguiente décima resume el final de esta historia:
Pero nadie es adivino,
Al Cayuco el San llegó
y muy cerquita durmió
del grupo con el que vino.
Al clarear cogió el camino
rumbo al Valle de San Juan,
mas el gran Diego, en su afán
de ayudar, prestó un camión,
y por fin llegó la unión
y el desayuno del San.
Los maltratos del soleado terraplén
Mientras me comía un pan y tomaba refresco de esencia de limón, la tropa se vestía con ropa de guerrilla. Terminado mi desayuno y con la gente lista, partimos a realizar la caminata más dura de toda la guerrilla, la misma que dejó tan soleados y sedientos recuerdos por lo vivido un año atrás. En la nueva ocasión no llegaríamos en el día a playa Jaimanitas, sino a La Casa de los Carneros, es decir, La Ceiba, pero de todos modos serían 24 kilómetros de caminata.
Avanzamos unos cientos de metros en retroceso por la carretera hasta llegar a la entrada del camino, y comenzamos a andar por él en dirección a la costa, rodeados de monte. Los 11 kilómetros de caminar bajo la sombra del monte y con el frescor de la mañana se fueron sin dificultades en la tropa. Antes de salir al descampado de la costa y recibir la brisa marina, sentimos su cercanía por el sonido de las olas contra el acantilado.
Ya en La Peña, ante la visión de kilómetros y kilómetros de farallón costero de 11 metros de altura, tanto hacia el este como hacia el oeste, los que contemplaban por primera vez aquel escenario se quedaron como embelesados. Pero poco les duraría el encanto, pues el terraplén arenoso de 13 kilómetros bajo el sol, se encargaría de sacarlos de su asombro.
Comenzamos a andar hacia el oeste a unas decenas de metros del borde del farallón, sin sombra a la vista, sino con la perenne presencia por los alrededores de diente de perro, cactus, arbustos espinosos y aquel camino blanquecino que más bien resplandecía. Todo ello tenía el agravamiento de que andábamos con las mochilas bastante cargadas, porque la guerrilla prácticamente acababa de empezar y todavía no habíamos consumido nada de la carga alimenticia.

En aquel soleado panorama, Barbón mostró otro invento; una especie de techo personal con lona, sostenido por tubos de aluminio, que a su vez estaban fijados a su mochila. La idea le surgió en La Habana, al escuchar los cuentos de los que vivimos la experiencia de la caminata por aquel terraplén el año anterior. El invento le dio resultado al principio, cuando el sol estaba en su cenit, pero al avanzar la tarde, el sol se fue corriendo y las sombras comenzaron a proyectarse sobre el terraplén, no sobre el inventor, porque la lona abarcaba un área reducida. En fin, que el invento era solo para el mediodía.
Pero no solo Barbón llamaba la atención por lo inusual de su invento. En la guerrilla no estaba Ezequiel, pero sí Marisabel, su hermana, y un amigo de ambos a quien le decían Enano, aunque no era corto de estatura. El caso es que Ezequiel no le explicó a la hermana lo que tenía que llevar, y la muchacha se apareció con un par de botines y una jaba en la mano, como si fuera a buscar los mandados a la bodega. No sé si es posible imaginarse lo que es caminar un montón de kilómetros bajo un sol terrible, con un par de botines y una incómoda jaba cargada en la mano. Aquello daba risa y pena a la vez. Para colmo, Marisabel fumaba, lo cual era una rareza en Mal Nombre.
Otra que padeció desde el principio fue Sibia, por tener el “mal de mujer” justo el día más duro de la guerrilla. País, que, aunque era un veterano malnombrista, se estrenaba en guerrillas de verano, fue uno de los primeros en sufrir, por el número de ampollas que empezaron a salir en sus pies.
Lorenzo también se llenó de ampollas, pero su caso fue más grave. Este novato, residente en Guanajay, que a partir de entonces comenzó a tejer una de las trayectorias más ricas en la historia del grupo, no estuvo en la reunión previa a la excursión, y aunque sí asistió su gran amigo del pre, el Gaby, evidentemente no le explicó bien sobre la comida a llevar. El caso es que Lorenzo cargó con un montón de libras de harina y de viandas –guajiro al fin–, sin ver la hora en que se redistribuiría toda la carga. En fin, que el Loro, quien ha demostrado con el tiempo ser un “adicto” a las ampollas, estaba haciendo la extensa caminata con una barbaridad de libras sobre sus hombros.
Estos fueron los casos más sufridos, pero con el paso de los kilómetros, a todo el mundo le cayó encima el cansancio y la sed, mientras el agua iba reduciendo su nivel en las cantimploras y elevando su temperatura. No obstante, siempre hay quien resalta. Ese fue el caso de otro novato, Wilfredo, quien iba acompañado por su novia Tamara. Él estudiaba electrónica en la CUJAE y ella, canto en una escuela de música. Pues Wilfre, quien veía con dolor como su novia caminaba sin pedir un descanso, no pudo más y se tiró en el camino. Así lo vio Leopoldo y le extendió la mano para ayudar a levantarlo. Fue entonces cuando Wilfredo le dijo a Tamara: “Mami, ¿verdad que tú quieres descansar?” Sobra decir que la frase quedó para la posteridad. La siguiente décima sintetiza lo vivido en aquellas horas.
Sibia tuvo un “salidero”,
que bastante la afectó,
y a País se le ponchó
completico el tren trasero.
Wilfredo, con desespero,
no quería caminar.
Leo lo quiso parar,
y el Wilfre, con humildad,
dijo a Tamara: “¿Verdad
que tú quieres descansar?”
Las aisladas matas de uvas caletas que aparecieron en el camino, se convirtieron en hormigueros de los que les costaba trabajo salir a la gente para volver a enfrentarse al soleado terraplén. Pero a diferencia del año anterior, con el avance de la tarde, el cielo se fue nublando. Ni qué decir que aquello fue una bendición. Incluso, los más retrasados se mojaron con una ligera lluvia, que les llegó como gloria caída del cielo.
En el último tramo, Alexis, Sibia y yo cogimos un buen paso y nos despegamos de los más rezagados. A pesar de mi debilidad en los pies, causada por el Guillain Barré, podía caminar sin problemas por aquel terreno allanado.
Pasadas las cinco de la tarde comenzó a llegar la gente a la Casa de los Carneros para terminar así con el maltrato del soleado terraplén.