Imagen: creada con Copilot
El físico y novelista británico C.P. Snow pronunció en 1959 una conferencia que sacudió los cimientos del pensamiento académico occidental. Titulada Las dos culturas, Snow denunció la creciente brecha entre los científicos y los intelectuales humanistas, dos grupos que, según él, vivían en mundos paralelos, incapaces de comunicarse entre sí.
Más de medio siglo después, su diagnóstico sigue siendo inquietantemente vigente. En este escrito, exploraremos el origen de esta división, sus consecuencias en la sociedad contemporánea y las posibilidades de reconciliación entre ambas culturas.
La separación entre ciencia y humanidades no es natural ni inevitable. Históricamente, figuras como Leonardo da Vinci, Galileo Galilei o Isaac Newton encarnaban una visión integrada del conocimiento. Sin embargo, con el auge de la especialización en el siglo XIX y el desarrollo acelerado de la ciencia en el siglo XX, los saberes comenzaron a fragmentarse.
C.P. Snow observó que los científicos y los humanistas no solo hablaban lenguajes distintos, sino que se miraban con recelo. Los humanistas, según Snow, consideraban a los científicos como tecnócratas sin sensibilidad estética ni ética, mientras que los científicos veían a los humanistas como anacrónicos, atrapados en debates filosóficos sin aplicación práctica.
Esta polarización se intensificó con el modelo educativo que separa las disciplinas desde la secundaria, obligando a los estudiantes a elegir entre “ciencias” o “letras”, como si fueran caminos excluyentes. Así, se perpetúa una visión dicotómica del conocimiento que limita la comprensión integral del mundo.
La división entre las dos culturas tiene implicaciones profundas en la toma de decisiones políticas, en la educación y en la forma en que enfrentamos los grandes desafíos del siglo XXI.
En un mundo dominado por la tecnología, los líderes políticos necesitan comprender los fundamentos científicos para legislar sobre temas como el cambio climático, la inteligencia artificial o la biotecnología. Sin embargo, muchos carecen de esa formación, lo que genera decisiones mal informadas o influenciadas por intereses económicos.
Por otro lado, los científicos, al centrarse en sus investigaciones, a menudo descuidan el impacto social y ético de sus descubrimientos. La falta de diálogo entre ambas culturas puede llevar a desarrollos tecnológicos que, aunque brillantes, ignoran sus consecuencias humanas.
La educación moderna tiende a formar especialistas, pero no pensadores integrales. Un ingeniero puede diseñar algoritmos sin entender su impacto en la privacidad; un filósofo puede reflexionar sobre la justicia sin conocer los datos que revelan desigualdades estructurales. Esta fragmentación empobrece el pensamiento crítico y la capacidad de abordar problemas complejos.
La pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad de unir ciencia y comunicación humanista. Mientras los científicos desarrollaban vacunas, era crucial que comunicadores, sociólogos y filósofos ayudaran a generar confianza, combatir la desinformación y reflexionar sobre el acceso equitativo. Sin ese puente entre culturas, la ciencia sola no basta.
A pesar de las tensiones, existen múltiples ejemplos de colaboración fructífera entre ciencia y humanidades. La bioética, por ejemplo, es un campo interdisciplinario que une medicina, filosofía y derecho para abordar dilemas como la eutanasia o la edición genética. La neuroestética estudia cómo el cerebro responde al arte, combinando neurología y teoría estética.
Además, muchos científicos han sido grandes humanistas. Carl Sagan, por ejemplo, no solo fue un astrofísico brillante, sino también un divulgador apasionado que reflexionó sobre el lugar del ser humano en el cosmos. Del mismo modo, escritores como Jorge Luis Borges exploraron conceptos científicos en sus relatos, como la infinitud, los laberintos temporales o la identidad.
Algunos pensadores, como John Brockman, han propuesto la idea de una “tercera cultura”: una síntesis entre ciencia y humanidades que permita una comprensión más rica del mundo. Esta cultura no busca eliminar las diferencias, sino integrarlas en un diálogo respetuoso y creativo.
La tercera cultura se manifiesta en iniciativas como:
- La divulgación científica: libros, documentales y podcasts que explican conceptos complejos con sensibilidad narrativa.
- El arte tecnológico: instalaciones que combinan algoritmos, robótica y estética.
- La filosofía de la tecnología: reflexiones sobre el impacto ético de la inteligencia artificial, el transhumanismo o la vigilancia digital.
Para superar la división entre las dos culturas, es necesario transformar la educación, la investigación y la comunicación pública.
Las escuelas y universidades deben fomentar programas que integren ciencia y humanidades. Asignaturas como “Ciencia y sociedad”, “Historia de la tecnología” o “Ética de la inteligencia artificial” pueden formar ciudadanos más críticos y empáticos.
Los proyectos científicos deben incluir expertos en ética, comunicación y filosofía. Por ejemplo, en el desarrollo de tecnologías médicas, es esencial considerar el consentimiento informado, la equidad en el acceso y el impacto psicológico.
Los científicos deben aprender a comunicar sus hallazgos de forma clara y accesible, mientras que los humanistas deben familiarizarse con los conceptos básicos de la ciencia. Los medios de comunicación desempeñan un rol clave en este puente.
Las dos culturas no son enemigas, sino complementarias. La ciencia nos da herramientas para entender el mundo físico; las humanidades nos ayudan a comprender el mundo humano. En un momento histórico marcado por desafíos globales —crisis climática, desigualdad, avances tecnológicos vertiginosos— necesitamos más que nunca una visión integrada del conocimiento.
C.P. Snow tenía razón al advertir sobre los peligros de la incomunicación. Pero también nos dejó una invitación: construir puentes, fomentar el diálogo y recuperar la idea de que el saber, en todas sus formas, es una expresión de la curiosidad humana. Solo así podremos enfrentar el futuro con sabiduría, sensibilidad y esperanza.

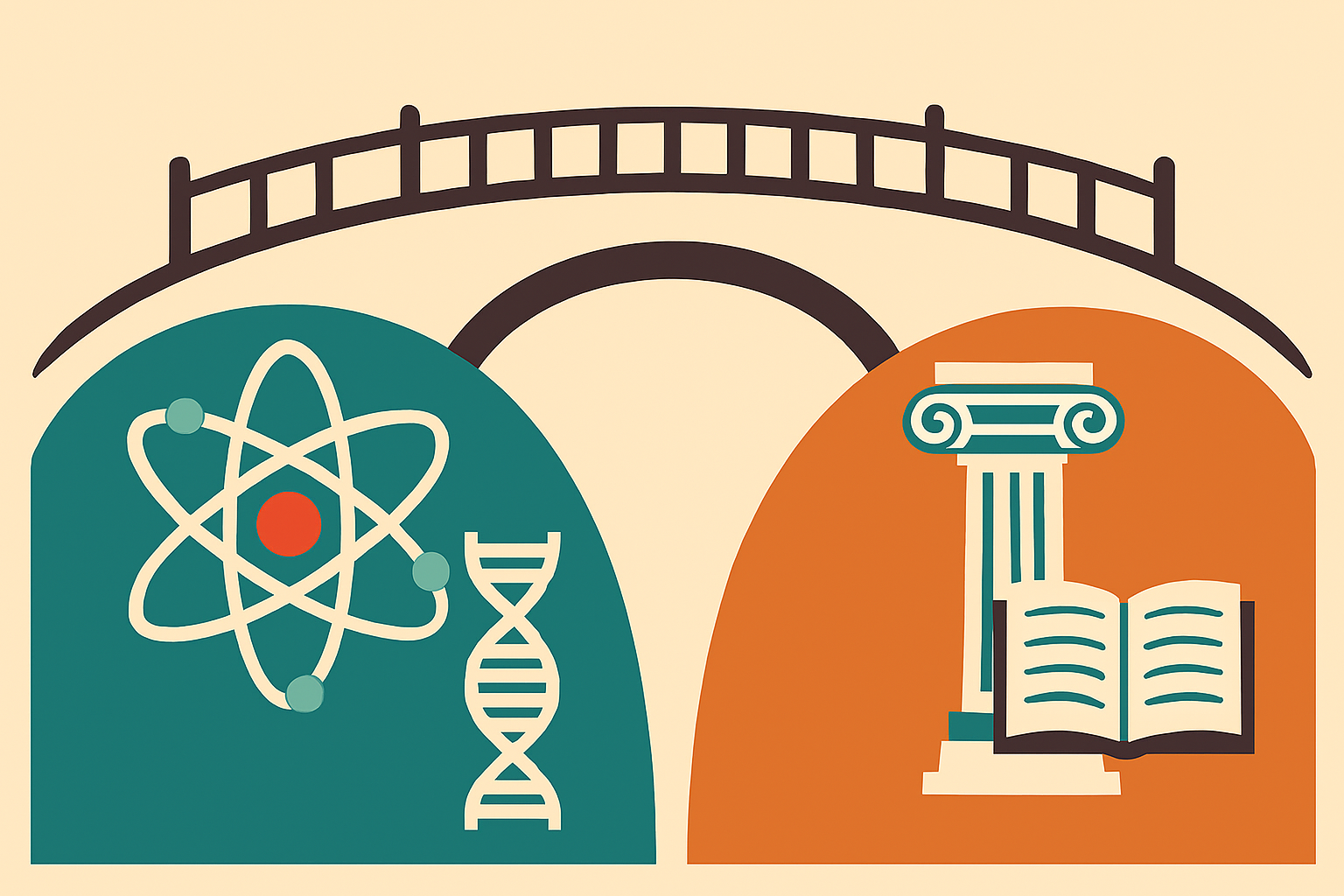
Y el asunto se enreda más cuando Ud. considera las posibles traducciones del inglés al español. Por ejemplo, esto opina una IA:
La traducción directa y el significado de “humanidades” del español al ingés es “the humanities”.
Sin embargo, es importante entender el concepto completo, ya que va más allá de una simple traducción de palabras.
“The humanities” son un grupo de disciplinas académicas que estudian aspectos de la sociedad y la cultura humana. A diferencia de las ciencias naturales (como la biología o la química) que se basan en el método científico, las humanidades utilizan métodos principalmente críticos, históricos, especulativos o filosóficos.
Su objetivo principal es explorar la condición humana: preguntarse qué nos hace humanos, cómo nos expresamos, cómo hemos vivido a lo largo de la historia y qué valores hemos creado.
Disculpen, pero me quedé enganchado con el asunto del humanismo y las humanidades, y encontré esto otro que puede ser orientador:
Según la Real Academia de la Lengua Española, Humanismo es un concepto polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filología grecorromana como a una genérica doctrina o actitud vital que concibe de forma integrada los valores humanos.
El término, asociado en el pasado con el Renacimiento, en tiempos recientes ha venido a ser causa de mucha confusión filosófica e histórica. En el discurso de hoy día, casi cualquier clase de interés por los valores humanos recibe el calificativo de «humanista» y, en consecuencia, una enorme variedad de pensadores —religiosos o antirreligiosos, científicos o anticientíficos— se siente con derecho a lo que se ha vuelto un marbete de alabo bastante vago. (Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo).
Estoy algo confundido. Yo tengo entendido que las ciencias son una cosa, y las humanidades otras. Las ciencias (ya bien sean naturales, médicas o sociales), buscan las leyes – es decir, las relaciones de causa y efecto que rigen eventos y procesos de cualquier tipo.
Las humanidades no tienen leyes. Hay absoluta libertad para crear sin contravenir ninguna ley. Sería bueno que se hubiera aclarado que significa ciencia y que se entiende por humanismo – que a mi entender no significa ‘los que practican las humanidades’. El término se utiliza para describir diferentes condiciones. Según Wikipedia, la palabra humanismo puede hacer referencia a cuestiones diferentes:
Humanismo renacentista, movimiento intelectual, filológico, filosófico, artístico e intelectual europeo estrechamente ligado al Renacimiento cuyo origen se sitúa en el siglo XIV.
Humanismo cristiano, filosofía religiosa que defiende una plena realización del hombre y de lo humano dentro de un marco de principios cristianos.
Humanismo universal, corriente de pensamiento integradora del ser humano, la ciencia y la cultura, latente en la tradición humanística antigua, europea y asiática, y progresivamente manifiesta en la época contemporánea y en nuestro tiempo ante la globalización.
Humanismo evolutivo, corriente de pensamiento libre sit¬a entre la filosofía, la epistemología, y la antropología.
Humanismo filosófico, corriente filosófica.
Humanismo marxista, rama del marxismo.
Humanismo secular, basado en determinadas corrientes filosóficas y en el método científico; descarta las explicaciones sobrenaturales sobre el origen del universo y de la humanidad.
Excelente artículo profesor!!!
Mi labor diaria es en las aulas de una vocacional de ciencias exactas y todo el tiempo los estudiantes se preguntan lo mismo: ¿Por qué debo estudiar matemáticas si a mí lo que me gusta es la historia?
Pienso que, incluso antes, desde la enseñanza primaria a los estudiantes se les “inyecta” este virus de la especialización. Más tarde, en la enseñanza preuniversitaria, nos encontramos con opiniones de los profes tales como:
-Eso no tiene que ver con esta clase
-Eso es física y lo que nos incumbe a nosostros es la biología
-En matemáticas se hace así, no se cómo lo harán los físicos o los químicos. Como si habláramos idiomas diferentes
No creo que haya que insertar las asignaturas que usted propone en la universidad, hay que hacerlo mucho antes. Si los profes articularan un discurso en donde no hubiese un tema central, creo que los estudiantes se motivaran a ser más universales.
Esto, lógicamente, es una idea utópica que atenta contra planes de clases y dosificaciones cual posología de un medicamento, pero podemos intentarlo. ¿No lo cree?