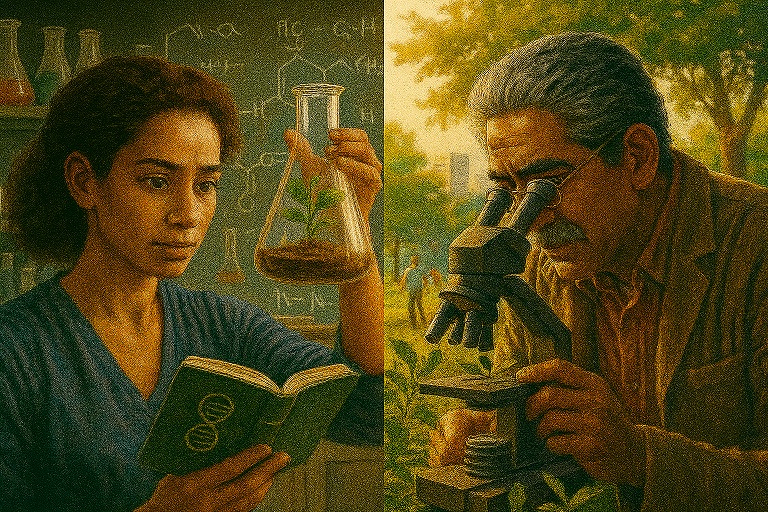Imagen: creada con Copilot
La imagen popular de la ciencia suele estar ligada a laboratorios estériles, batas blancas, tubos de ensayo y sofisticados instrumentos tecnológicos. Esta representación, aunque válida en ciertos contextos, es limitada y no refleja la diversidad de espacios, métodos y actores que participan en la producción de conocimiento científico.
Pero la ciencia no está circunscrita exclusivamente a los laboratorios, sino que se manifiesta en múltiples escenarios, desde el campo hasta la vida cotidiana, y su esencia radica más en el método y la actitud que en el lugar físico donde se desarrolla.
Históricamente, el laboratorio ha sido considerado el epicentro de la actividad científica. Desde los experimentos de Galileo hasta los avances en biotecnología del siglo XXI, los laboratorios han ofrecido un entorno controlado donde los científicos pueden aislar variables, repetir procedimientos y obtener resultados reproducibles. Esta visión está respaldada por el refuerzo de la educación formal, los medios de comunicación y la cultura popular, que tienden a asociar la ciencia con espacios cerrados y altamente especializados.
Bruno Latour, sociólogo de la ciencia, reflexionó sobre el papel del laboratorio como espacio de legitimación del conocimiento. Según él, los laboratorios no solo producen datos, sino que también gestionan la circulación de saberes, establecen reglas de acceso y construyen verdades con aspiración de universalidad. Sin embargo, esta centralidad del laboratorio ha sido cuestionada por diversas corrientes que buscan ampliar la definición y alcance de la ciencia.
La ciencia no se limita al laboratorio. Esta afirmación implica reconocer que la investigación y el descubrimiento pueden ocurrir en cualquier lugar. Ecólogos que estudian ecosistemas en el campo, astrónomos que observan el cielo desde telescopios remotos, antropólogos que conviven con comunidades indígenas, o incluso cocineros que experimentan con nuevas recetas, todos ellos participan en procesos científicos.
La observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la validación son prácticas que pueden darse fuera del laboratorio. Por ejemplo, Charles Darwin desarrolló gran parte de su teoría de la evolución observando especies durante su viaje en el HMS Beagle. Del mismo modo, Jane Goodall revolucionó el estudio de los primates viviendo entre chimpancés en África. Estos casos demuestran que el conocimiento científico puede surgir en contextos naturales, sociales y cotidianos.
Otro ámbito donde la ciencia trasciende el laboratorio es en las ciencias sociales y humanidades. La investigación en sociología, historia, psicología o filosofía no requiere necesariamente de tubos de ensayo ni microscopios. En cambio, se basa en el análisis de documentos, entrevistas, observación participante y reflexión crítica. Un historiador que estudia archivos antiguos o un sociólogo que analiza dinámicas urbanas está realizando ciencia, aunque su entorno de trabajo sea una biblioteca o una plaza pública.
La investigación social permite aprender desde las personas y desde la sociedad. En este sentido, la ciencia se convierte en una herramienta para comprender y transformar realidades humanas, abordando problemas como la pobreza, la violencia, la discriminación o el cambio climático desde una perspectiva interdisciplinaria y contextual.
En las últimas décadas ha emergido con fuerza el concepto de ciencia ciudadana, que involucra a personas no expertas en procesos de investigación científica. Esta modalidad permite que ciudadanos recojan datos, formulen preguntas y colaboren con científicos en proyectos de interés común. Ejemplos incluyen el monitoreo de aves migratorias, la medición de la calidad del aire o el seguimiento de especies invasoras.
La ciencia ciudadana rompe con la idea de que solo los profesionales en laboratorios pueden hacer ciencia. Además, democratiza el conocimiento, fomenta la educación científica y fortalece el vínculo entre la ciencia y la sociedad. En este contexto, el laboratorio deja de ser el único espacio legítimo de producción científica y se convierte en uno más dentro de una red amplia y diversa.
La revolución digital también ha transformado los espacios de la ciencia. Hoy en día, muchos experimentos se realizan mediante simulaciones computacionales, análisis de big data o modelado matemático. Los científicos pueden colaborar en tiempo real desde distintos puntos del planeta, compartir datos en plataformas abiertas y publicar resultados en revistas digitales.
Esta virtualización de la ciencia ha ampliado sus fronteras físicas. Un programador que diseña un algoritmo para predecir terremotos o un bioinformático que analiza secuencias genéticas está haciendo ciencia, aunque nunca pise un laboratorio tradicional. La tecnología ha permitido que la ciencia se desplace hacia entornos digitales, móviles y colaborativos.
A pesar de todo lo anterior, no se puede negar la importancia del laboratorio como espacio de innovación, precisión y control. En áreas como la química, la física experimental o la biomedicina, los laboratorios siguen siendo fundamentales para validar teorías, desarrollar medicamentos o fabricar nuevos materiales. Sin embargo, su papel debe entenderse como parte de un ecosistema más amplio.
El laboratorio es un símbolo poderoso de la ciencia, pero también una construcción social. Como señala Latour, los laboratorios segregan y conectan al mismo tiempo: excluyen a quienes no cumplen ciertos criterios, pero también permiten que los saberes circulen y se legitimen socialmente. Por ello, más que eliminar el laboratorio, se trata de reconocer su lugar dentro de una diversidad de espacios científicos.
La idea de que la ciencia ocurre solo en laboratorios tiene implicaciones educativas y culturales. Si los estudiantes creen que solo pueden hacer ciencia en condiciones especiales, pueden sentirse excluidos o desmotivados. En cambio, si se les enseña que la ciencia está en todas partes —en la cocina, en el jardín, en la calle— se fomenta la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico.
Asimismo, ampliar la visión de la ciencia permite valorar saberes tradicionales, conocimientos indígenas y prácticas locales que han sido históricamente marginadas. La medicina ancestral, la agricultura sostenible o la arquitectura vernácula contienen principios científicos que merecen ser reconocidos y estudiados.
La ciencia no está circunscrita a los laboratorios. Aunque estos espacios son esenciales para ciertos tipos de investigación, la ciencia se manifiesta en múltiples escenarios, métodos y actores. Desde el campo hasta la ciudad, desde lo digital hasta lo cotidiano, la ciencia es una forma de pensar, de observar y de transformar el mundo. Reconocer esta diversidad es clave para construir una ciencia más inclusiva, democrática y relevante para los desafíos del siglo XXI.