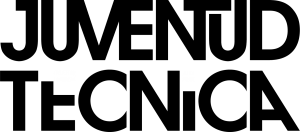El extenso farallón de la costa sur de Guanahacabibes
La isla de Cuba se asemeja a un caimán del que su cabeza es la punta de Maisí. Del otro extremo, la punta de su cola y su pata derecha trasera conforman la península de Guanahacabibes. Este extenso tramo verde, ora frondoso y ora espinoso, es bordeado por las costas norte y sur que, entre playas, mangle y farallones, dibujan su silueta.

El poblado de Manuel Lazo, o popularmente conocido como “El Cayuco”, ocupa un lugar estratégico para alcanzar los confines de la península de Guanahacabibes. Esta población tiene al sur a La Fe, al norte a Las Martinas y a unos cuatro kilómetros hacia el sur también –monte adentro– un espectacular cenote conocido como “Pozo Azul”. Desde la esquina principal de El Cayuco parte hacia el oeste una larga carretera que atraviesa la península. El viajante que sigue esta vía, más adelante rebasará los poblados de El Vallecito y Valle San Juan (con su oscura y profunda laguna), cuando ya la carretera sea custodiada por el monte.

Treinta y dos kilómetros después del Cayuco aparece La Bajada. Este pequeño pueblo divide la cola de la pata del caimán, es decir, los caminos hacia el oeste o rumbo al sur. La Bajada se esconde en el fondo de la bahía de Corrientes y la gran esfera blanca de su radar meteorológico puede distinguirse desde puntos lejanos en la costa. Allí, la Poza de Juan Claro, de agua cristalina frente al mar, guarda en su lecho un manantial que brota de una cueva subacuática.
Hacia el sur, dejando La Bajada, la playa Gutiérrez y el caserío de Uvero Quemado, anteceden a la famosa María La Gorda (playa de arena muy blanca y agua transparente, como toda el agua de la bahía de Corrientes). En la villa turística ubicada en esta playa tiene asiento un centro internacional de buceo.
Luego, mediando un farallón, la playa de Las Canas le da continuidad a la línea costera. Después se alzan otros farallones hasta que el cabo de Corrientes le provoca un cambio brusco a la costa hacia el este. Ya en la costa sur, tras un breve arenazo y alguna que otra entrada de mar, aparece la playa Jaimanitas, con arena en la orilla y diente de perro en su seno. Dejando detrás Jamanitas, después de un tramo de litoral bajo, resalta en la ribera la singular punta de Leones para comenzar entonces un extenso y uniforme farallón de decenas de kilómetros de largo, donde la costa se levanta a unos once metros sobre el nivel del mar, debido a una antaña glaciación del planeta.
Volviendo a La Bajada, si se toma la ruta hacia el occidente por un terraplén de 56 kilómetros, Poza Redonda, la reserva de la Biosfera El Veral, y las playas Antonio, El Resguardo, El Perjuicio, La Barca, Punta El Holandés y Los Cayuelos, adornan el camino hacia la punta del Cabo. Al fin allí, parado justo al borde de la isla, el faro Roncali vigila y avisa desde el siglo XIX, con su nocturno pestañeo, a cuanto barco se le acerca. Siguiendo luego el terraplén, se rebasa Playa Francés, la playa más bella de toda la península, y luego se llega a Las Tumbas, la más extensa, ambas ubicadas ya en la incipiente costa norte. Después de Las Tumbas, el mangle se hace dueño de la costa al rebasarse Punta Cajón, llegándose por esa vía a Los Morros, donde radica la marina Cabo de San Antonio.
En apretada síntesis, estos son los puntos culminantes de la península de Guanahacabibes. Pero entremos ahora a su seno, donde viven las iguanas, los venados y las jutías, y donde reinan de noche los mosquitos y los jejenes. Andemos con la sed encima, pero la mirada inquieta, para disfrutar de las bellezas naturales del extremo occidental de Cuba, por donde se acuesta su sol.
La aventura
En las cinco ocasiones en que Mal Nombre ha incursionado en Guanahacabibes, el sur de la península ha sentido la huella malnombrista. En todas, Cabo Corrientes y María la Gorda se han incluido en el itinerario. Inolvidables por lo tortuosas, han sido las tres caminatas por el tenebroso terraplén que se extiende a lo largo de trece kilómetros paralelo a la costa, desde La Peña hasta La Ceiba. También imborrable fue la tarde en que cinco malnombristas nadamos desde Cabo Corrientes hasta María la Gorda, mientras otro grupo regresaba a pie por el camino del monte. Pero entre todas las excursiones a este pedazo de suelo virgen, indudablemente la primera fue la más dura, allá en el año 92.
Martes 18 de agosto de 1992
Éramos 13 tirados literalmente en la acera de la esquina principal de El Cayuco, cuando un tractor, halando una carreta, nos despertó a la una de la madrugada. “¿Ustedes van para el Valle?” fue la frase suficiente para recoger los bultos y subir con el sueño a cuestas.
El trayecto hasta Valle San Juan se fue lento, y aunque la oscuridad limitaba, notamos el cambio de viajar entre potreros a hallarnos con el monte a ambos lados. Los edificios del Vallecito desfilaron en penumbras ante nuestra vista y tres kilómetros después terminaba el paseo.

Bajar, agradecer y aterrizar en el portal de la bodega fue lo mismo. El cansancio bastaba para rendirnos, pero los jejenes comenzaron a avisarse. No obstante, el sueño hizo estancia intermitente y nos apuró el amanecer.
El nuevo día abrió las puertas de un buen reto: recorrer los 30 kilómetros de terraplén que llevaban hasta playa Jaimanitas. Mansur era el único que había hecho el trayecto y alertaba de la sed. Siete mujeres y seis hombres componíamos la pandilla.
Primeramente, llenamos todos los envases de agua en un pozo cercano, ante el presagio de Mansur. Después Alfredo gestionó dos huevos por persona en la cafetería aledaña, y con jugo de guayaba aguado que preparamos, aseguramos el desayuno.
Las 9:30 marcó la hora de la arrancada. Penetramos en un montecito sin trillo hasta dar con el terraplén que enfilaba hacia el sur. Lo tomamos y comenzamos a avanzar con paso alegre, mientras la vegetación de monte nos rodeaba. Con fresco, sin sed ni cansancio da gusto caminar. Así recorrimos los 11 kilómetros que nos llevaron a la costa, para llegar allí al mediodía.
Ante nosotros se dibujó el mar, que ya se había hecho notar por el sonido que nos llegaba del choque de las olas con las rocas. Un extenso acantilado de 11 metros de altura se perdía a la vista hacia los extremos este y oeste. Kilómetros y kilómetros de uniforme farallón contemplábamos por vez primera, con la excepción de Mansur. Al borde del peñasco le antecedía un “florido jardín” de dientes de perro nuevecitos –de esos que suenan agudo al golpearse con un objeto duro – que se alzaban caóticos para desalentar el intento de avanzar por ellos.
Detrás, un terraplén se extendía paralelo a la costa hacia ambos lados, para perderse también de la vista. La derecha sería nuestra opción y los 13 kilómetros siguientes, hasta un punto intermedio para reabastecernos de agua, darían mucho que hablar en la historia de Mal Nombre. El terraplén, suficientemente blanco como para encandilar la mirada, era custodiado por vegetación de costa, tan arisca como el suelo donde tenía el honor de crecer. Todo cambiaría en lo adelante, pero tiempo al tiempo, que un buchito de agua viene bien. Descansamos, bebimos y partimos.

La una de la tarde en pleno agosto, sin sombra y junto al mar es mucho decir. Así comenzó aquella odisea. El primer kilómetro llevaba la buena inercia del monte, pero poco a poco los pasos se fueron aletargando y las gargantas resecando.
Janet pronto anunció dolor en cada menisco y requería atención inmediata. El origen de su mal se remontaba a tres años atrás, cuando, primero el Turquino y luego el descenso de la loma de La Patata después de navegar el Toa, hicieron que sus meniscos “cantaran”. En aquella ocasión, Mansur la tuvo que cargar en hombros hasta el río Barbudo.
Para apaciguar el mal ahora, el Chocky la auxilió con un par de rodilleras. Como ella estaba algo desprotegida, le dio también su camisa de mangas largas para evitarle una insolación, aunque él se quedaba en camiseta. Ellos dos, Aylén y yo nos retrasamos mientras duró el auxilio y tuvimos que apretar el paso para pegarnos a los demás.
A la media hora hicimos un alto en una casa sin techo. Con la sed mandando, se tomó agua más de lo aconsejable. Algunos aprovecharon para cubrirse las manos con medias. La tropa, casi entera, andaba ya de mangas largas. Repuestos un poco, continuamos la marcha.
En los próximos kilómetros la gente comenzó a descansar por cualquier cosa, aunque la sombra estuviera ausente. Aquello era una paradoja: descansar al sol para agotarse más.
A la hora y pico de dejar la casa destruida apareció una milagrosa mata de uva caleta; nada del otro mundo en diferente circunstancia, más bien un arbusto. Sin embargo, allí, en aquel infierno soleado, ¡era la vida! Junto al menguado árbol había un vara en tierra, pero el calor en su interior era insoportable. Tomamos agua, descansamos unos 20 minutos y, sin más remedio, volvimos al terraplén. A esa altura, la cojera de Janet era notable. Le quité la mochila, la agarré por una mano y apreté con ella el paso.

Tres cuartos de hora más de camino “descansábamos” todos nuevamente, esta vez agazapados bajo unos arbustos espinosos que apenas nos tapaban del sol. Con sábanas y balsas desinfladas cubrimos algo nuestros cuerpos debajo de la madeja espinosa, aunque el calor arreciaba en aquella improvisada tapadera. La irresistible sed atrajo las bocas a los pomos hasta que estos se vaciaron completamente. Solo quedaba una cantimplora llena para los 13 malnombristas. En mi caso, me había racionado bastante. A esa hora “¿cuánto falta?” era una pregunta repetida, pero sin respuesta clara.
Salí nuevamente en la punta con Janet pues, si la dejaba atrás, corría el riesgo de que no alcanzara el destino fijado para el día. El bullicio del mar, la soledad de aquel paraje, el blanco terraplén, el incipiente monte que despuntaba a más de cien metros tierra adentro, el sol, la sed y el cansancio comenzaron a mezclarse en las mentes de manera un poco extraña. El primer indicio me lo dio Janet: “San, ¿tú no oyes un tractor?” Solo las olas tenían algo de rítmico compás, pero nada de un motor. No obstante, ella insistió en que escuchaba un motor y que podía también ser el de una lancha. El Chocky, más atrás, escuchó algo parecido; Dannette también, y la rara audición se extendió entre la tropa.
Como Janet insistía, le afirmé seguro que no había nada, que era una alucinación. Pero al rato fui yo mismo quien vio algo. A lo lejos, entre la neblina del vapor de la tarde, se me dibujó una casa. Al momento se lo comenté a Janet, pero ella nada veía. La silueta de la casa era cada vez más real y, al agrandarse con la cercanía, fui descubriendo el techo de guano, la ventana lateral y la puerta, esta última de frente al mar. Ya no había dudas, no era una visión, aunque Janet no lo comprendiera.
Al fin llegamos los dos y luego Alfredo, Mansur y Marimé. La sombra de aquel guano era el mismo paraíso, solo faltaba el agua para estar en el cielo.
Dos hombres hallamos en el lugar y se mostraron amistosos ante nuestra presencia. Se dedicaban a la cría de carneros, pues del otro lado de la casa un gran corral los guardaba por cientos. La visión de aquellos tipos, los carneros y el paraje hubiera bastado a un director de Hollywood para hacer un buen Oeste. Aunque los malnombristas llamamos a aquel lugar “La Casa de los Carneros”, realmente su nombre era “La Ceiba”. El terraplén que nos llevó hasta allí, continuaba rumbo a Playa Jaimanitas, mientras otro camino se adentraba en el monte para llegar por esa vía hasta la playa María la Gorda.
Sin tardar mucho, Mansur y yo partimos con varios envases en una mochila. A unos cien metros de distancia, en dirección al monte, Mansur halló el pozo que ya conocía. Aquello era una casimba: un hueco en el diente de perro, que llegaba hasta el manto freático. El nivel del agua estaba a menos de un metro de la superficie, y un cubo con una soga, previsto en el lugar, propició que calmáramos nuestra sed y cargáramos para el grupo. Luego de regresar a la casa, la gente, mientras llegaba, iba saciando la sed con aquella agua salobre que sabía a gloria. Así fueron apareciendo Pedrito, Lourdes, Ezequiel, Dannette, Desly, Mariana y Aylén.
Pero al tiempo de estar allí aún faltaba el Chocky. Como los minutos pasaban, la inquietud me llevó a coger la vuelta con una cantimplora llena en la mano. Al rato de andar pude ver al flaco, todo forrado, con alma de fantasma, acercándose al destino. Resulta que en el último descanso dejé una toalla tirada. El Chocky la recogió y se la puso por encima junto con una sábana de Aylén. Pero andando con la flaca, ella le preguntó por las dos medias que tenía protegiéndose las manos. Las medias eran de Dannette y él las había dejado debajo de los espinosos arbustos. Con el aliento destrozado, viró el Chocky en busca de las medias y ahora, por fin, aparecía caminando por no sé qué inercia, cargando en la espalda la mochila más pesada de la tropa. Quitarle la mochila, darle el agua y llegar, fue casi lo mismo para el aguerrido flaco. Terminaba así aquella odisea.
Con los ánimos relajados y las gargantas humedecidas, a algunos se nos ocurrió bañarnos en el mar, pues allí una inflexión del farallón lo permitía. Nos hablaron de langostas, pero al mar, en aquel paraje, es difícil verlo quieto y nuestra salida del agua tuvo sus tropiezos.
Aún restaban más de cinco kilómetros hasta playa Jaimanitas, pero la decisión de cocinar ahora y caminar de noche, despejó las posibles angustias por venir. Así, se hizo. Los estómagos se llenaron, compartimos el alimento con los dos hombres y partimos a recorrer los seis kilómetros que nos faltaban hasta Playa Jaimanitas.
La caminata nocturna se nos fue rápido y sin complicaciones. El paisaje, aunque visto ahora en la oscuridad de la noche, no difería mucho del de los 13 kilómetros anteriores. Cantando una canción de Silvio tras otra y comentando el posible asedio de toros salvajes, el arenazo de Playa Jaimanitas nos sorprendió. El tramo de arena no pasaba de los cien metros de extensión. Al frente, el oscuro color del mar vislumbraba el diente de perro que nos esperaba si intentáramos bañarnos. Detrás, el monte se encimaba a la arena. Una cabaña rústica instalada en la playa alojaba a unos pescadores que, por supuesto, se sorprendieron ante nuestra insólita aparición.
Pero no estábamos ni para conversaciones ni para inspecciones al lugar. Por eso, sin pérdida de tiempo y sin preparar nada, hicimos un aterrizaje bendito en la arena, con buen fresco y milagrosamente sin jejenes. Habíamos echado la vida para vencer los 29 kilómetros del día.
Pero la parte más impresionante de la odisea estaba por venir (continúa el próximo sábado).