Después de acordar y reprogramar por tercera ocasión esta entrevista, finalmente logramos concretarla dos o tres horas antes de que saliera la guagua que lo llevaría de regreso a Santiago de Cuba. Sentados en uno de los bancos de la terraza del lugar donde se hospedaba junto a otros historiadores que habían participado en la IX Asamblea General de Asociados de la Unión de Historiadores de Cuba, intentamos cubrir en algo más de 120 minutos, las cerca de 12 preguntas que le había enviado por correo hacía varias semanas.
Mi intención fue siempre, desde que las elaboré, traspasar en la medida de lo posible la visión formal y hasta cierto punto intimidante que significa presentar a Frank Josué Solar Cabrales:
Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana, Profesor Titular de Historia de la Revolución Cubana, Historiador de la Universidad de Oriente. Miembro de la Cátedra de Estudios Históricos del Estado y el Derecho Leonardo Griñán Peralta, y presidente de la Cátedra Honorífica para el estudio del pensamiento y la obra de Fidel Castro de ese centro universitario.
Investigador adjunto de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. Premio de Ensayo Histórico-Social «Juan Pérez de la Riva» (UNEAC, 2017). Premio Nacional de la Crítica Histórica «Ramiro Guerra» (UNHIC, 2021).
Autor de numerosos artículos y algunos de los libros más interesantes publicados en los últimos años en Cuba sobre el periodo de la lucha insurreccional en Cuba, como son Directorio Revolucionario y Movimiento 26 de Julio. Los laberintos de la unidad en la Cuba insurrecta (1956-1959) (que acaba de obtener el premio de la Crítica Científico Técnica); [1] Entre la Carta y el asalto[2] o el más reciente 26 de julio. El asalto que incendió las nubes.[3]
Disamis Arcia (DA): ¿Quién es Frank Josué y cómo llega a investigar la lucha insurreccional en Cuba en la década de los 50?
– Bueno, Frank Josué Solar Cabrales es un cubano de 42 años, vividos en tres provincias orientales. Nacido en Santiago de Cuba, con infancia guantanamera, adolescencia holguinera, un regreso a Santiago ya en la juventud, apasionado por la historia de Cuba y sobre todo por la Revolución y por la historia de la Revolución.
“Llegué a estos temas por dos vías fundamentales. Una, desde muy niño me gustó siempre leer la historia, leer mucha historia. Yo leí historia como ficción, como aventura, como épica. Me bebía los libros de historia como si estuviera leyendo novelas, aventuras, y eso era un placer que tenía. Mis fantasías infantiles eran las de estar con el Che en Bolivia, o en la Sierra Maestra, o con los mambises. De niño, tenía en mi casa una hilera de palos, cada uno con una forma distinta, que se asemejaba a un arma. Mis padres se ríen mucho con eso, porque yo de muchacho leía una parte de un libro, de una historia de un combate, y cogía un arma de esas y me ponía en mi fantasía, yo estaba combatiendo ahí. Para mí la historia fue eso.
“La otra vía fueron mis padres, la familia, o sea, crecí en familias que fueron muy impactadas positivamente por las transformaciones de la Revolución; que se transformaron por completo, que pudieron estudiar, tuvieron acceso a mejores condiciones de vida gracias a la Revolución, familias muy pobres, campesinas. Con mucho compromiso y muy implicados en todo el proceso de la Revolución.
“Desde niño yo vivía toda la influencia de ese compromiso, de esa esperanza, que era también la de un ideal que estábamos construyendo, de una sociedad mejor, de esa justicia que estábamos realizando y que éramos herederos de toda esta historia. Y eso, bueno, desde pequeño como que vino ahí en vena.
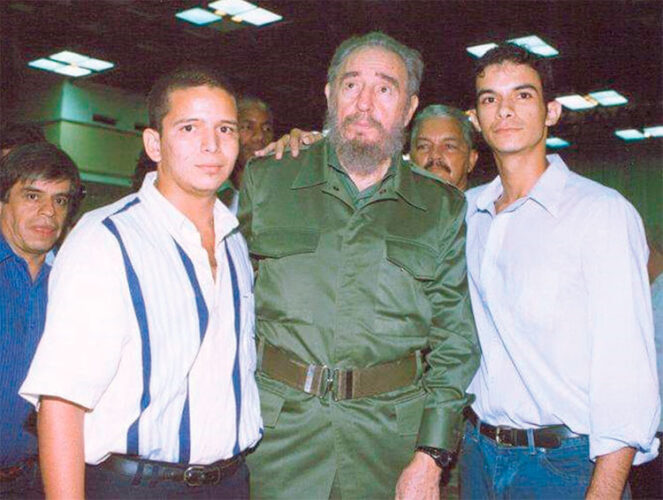
“Y muy particularmente el caso de mi papá. Mi papá fue combatiente clandestino del Movimiento Revolucionario 26 de Julio, fue combatiente guerrillero del Directorio Revolucionario. Estuvo desde el inicio del triunfo de la Revolución, continuó luego en las fuerzas armadas, estuvo en La Cabaña con el Che, estuvo en el primer trabajo voluntario allá en la construcción de la ciudad escolar Camilo Cienfuegos, en la Sierra Maestra. Estuvo movilizado cuando Girón y también cuando la Crisis de Octubre. Yo siempre le digo que me represento en él la historia de la Revolución. Para mí su historia personal y la de la Revolución están muy entrelazadas.
“Desde muy pequeño, por libros que leí, por esta historia personal de mi papá, siempre me atrajo, por ejemplo, toda esta historia de la insurrección de los años 50 y, en particular, el tema del Directorio.
Antes de llegar a la universidad, hay dos maestros que fueron clave. Una que tuve en la secundaria; pero, sobre todo Aníbal, en el preuniversitario, que era el profesor de una especie de grupo de entrenamiento de historia en la vocacional, allá en Holguín. Ahí empecé a conocer otro tipo de historia, más analítica, más de interpretación de fenómenos y no de sucesión de hechos. Y fue muy importante para mi formación.
“Siempre quise estudiar Historia. Me decía mi mamá: `si te vas a pasar cinco años estudiando una carrera, que sea una que te guste, que sea algo que disfrutes´. Lamentablemente, antes y hoy, no es una carrera muy solicitada. Al entrar en la Universidad de Oriente -en realidad fue un año antes-, conocí un profesor de Derecho, Reinaldo Suárez, que enseñaba Historia del Estado y el Derecho, y ya en ese momento tenía una obra investigativa importante; había publicado unos libros con mucho impacto en la historiografía cubana, que fueron los que hizo con Luis M. Buch: Gobierno Revolucionario cubano. Génesis y primeros pasos.
“Reinaldo es este tipo de profesor que te enamora de la historia y se había especializado también en el tema insurreccional. Eso fue como un universo que se nos abrió.
“Ya cuando me dedico a la historia, mi sueño era poder hacer una investigación que fuera capaz de aportar algo. Este profesor nos alimentó ese sueño, a mí y a otros muchachos que estudiábamos en la universidad en aquel momento, y formamos con él un grupo de investigación. Creó la Cátedra de Estudios de la Historia del Derecho «Griñán Peralta», y como parte del trabajo de la cátedra nos propuso varios temas. Yo no recuerdo ahora si el Directorio estaba dentro de esas propuestas o si yo mismo digo `mira, yo quiero esto´.
“Ahí empecé. Ahí empezamos nosotros, estudiantes de primer año, por nuestra cuenta. Aprovechábamos los tiempos de receso en la universidad, o pedíamos permiso y veníamos y nos pasamos una semana aquí en la Habana, 15 días, con contactos que él nos daba, o muchas veces por la guía telefónica buscábamos el nombre de fulano… era una locura total. Desde un teléfono público llamábamos a combatientes, a comandantes… `Mire, somos estudiantes que estamos haciendo desde la Universidad de Oriente una investigación sobre tal tema y estamos unos días en La Habana´, `vengan para acá´. Y nos recibían todos, o sea, no tuvimos una negativa de alguno. Todos nos recibieron con las puertas abiertas, que mucha gente se asombraba, incluida mi mamá.
“Eso fue algo que nos entusiasmó mucho. Hacíamos la coordinación y nos quedábamos en becas acá en la Universidad de La Habana. Así, también por sugerencia del propio Reinaldo, vinimos a ver a Mario Mencía en la Oficina de Asuntos Históricos. Le propusimos que fuera nuestro tutor en esa investigación, y él aceptó. Y desde muy temprano Mario, que sería la tercera persona que influyó en estas investigaciones, nos acogió y nos tutoró.
“Por ejemplo, para que tengas una idea de lo que investigábamos, un compañero indagó sobre Rafael García Bárcena y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, un tema que estaba virgen. Y eso fue también su tesis de licenciatura, luego de maestría y produjo varios libros con esa temática. Otros compañeros empezaron a hacer una biografía de Osvaldo Dorticós, otra figura poco conocida; a estudiar la personalidad de Manuel Urrutia, quien había sido el primer presidente del Gobierno Revolucionario cubano y había desempeñado un papel durante la insurrección, y era de Santiago. Otros se dedicaron a investigar la clandestinidad en Santiago de Cuba, y sobre combatientes importantes de allí. Creamos una especie de grupo de estudio sobre la insurrección.
“Aquí hay un proceso que se dio en paralelo y con mucha sinergia, muchos vasos comunicantes: a la par de mis intereses de investigación histórica, tenía también intereses de carácter político, de compromiso con la Revolución, de preocupación por los desafíos que tenía, relacionados con cómo aportar a enfrentarlos de una mejor manera.
“Yo pertenezco a una generación a la que nos cogió el derrumbe y el Periodo Especial ¿con cuántos? 10-11 años, una edad clave en la formación de una persona. Fueron acontecimientos muy traumáticos a nivel universal y traumáticos también en la vida de uno y a nivel nacional. Toda la explicación de qué había pasado allá, qué había pasado con el ideal, cómo explicarnos aquello, era una preocupación personal.
“También teníamos mucho interés en el estudio del marxismo, específicamente del marxismo latinoamericano. En la universidad, buena parte de estos muchachos que teníamos estas inquietudes, estos intereses, creamos un grupo que se llamó Grupo Amauta, que era de investigación del marxismo, sobre todo latinoamericano, muy centrado en la figura de Mariátegui, pero también de todo este marxismo heterodoxo crítico latinoamericano: Julio Antonio Mella, Antonio Guiteras. Teníamos allí estudiantes cubanos, latinoamericanos y de otros países que estudiaban con nosotros. Queríamos conectar también con todo el movimiento antiglobalización a escala internacional. Porque había mucho movimiento de protesta, y veíamos como que Cuba estaba un poco al margen de eso. Entonces queríamos, como jóvenes, conectar con esos jóvenes que también tenían todas esas inquietudes. Más o menos eso fue Amauta.
“En ese camino descubrí Pensamiento Crítico. Bueno, no, descubrí a Fernando [Martínez Heredia] con El corrimiento hacia el rojo, una vez en una librería. Me llamó la atención el título y bueno, para mí fue una revelación, me impactó muchísimo, me entusiasmó muchísimo. Y en uno de estos viajes a La Habana, cuando venía a entrevistar a combatientes, por la misma vía del teléfono, lo llamé y le dije lo que habíamos hecho con el Grupo Amauta, y que quería que él nos ayudara. Fernando fue clave no sólo en esta cuestión política, sino también en lo histórico. Porque me dio muchos consejos, me abrió perspectivas de análisis en las que yo no había pensado.
“Fernando era un conocedor profundo de la historia de Cuba en general y del proceso de la historia de Cuba de los años 30, también de los 50, de la lucha insurreccional. Las largas conversaciones con él y con Esther [Pérez], su esposa, ayudaban. En el caso de Fernando, bueno, tiene este carácter más de inquietud política y de investigación del marxismo que hacíamos ahí en la universidad en nuestros años de estudiantes.
“Aunque mis profesores de la universidad fueron muy importantes en mi formación, en darme herramientas, esos son los nombres que siempre destaco.
DA: La investigación sobre la lucha insurreccional, sobre el Movimiento 26 de Julio, sobre el Directorio, ¿cómo incide en tu visión del mundo?
FJS: Mi idea inicial era hacer una historia del Directorio, una biografía. El Directorio completo, desde su creación. Por el camino me di cuenta que era complicada, que era difícil, que era una obra que en algún momento tendrá que hacerse, pero que por los niveles de complejidad de esta historia y de la del Directorio en particular, era muy complicada hacer. Entonces, uno tiene el interés de la investigación, digamos, mayor, macro, pero tiene también compromisos académicos, ¿no? Tiene que hacer una tesis de Licenciatura, una tesis de Maestría, que cumpla determinados requisitos.
“Para la tesis de Licenciatura empecé con esa idea de hacer la historia completa del Directorio y fue lo que hice, por periodos…; hice una primera etapa de esa historia del Directorio; luego otra en la maestría. Pero ya para el doctorado me daba cuenta de que seguir por ese camino… que necesitaba algo más, de mayor aporte a la hora del trabajo.
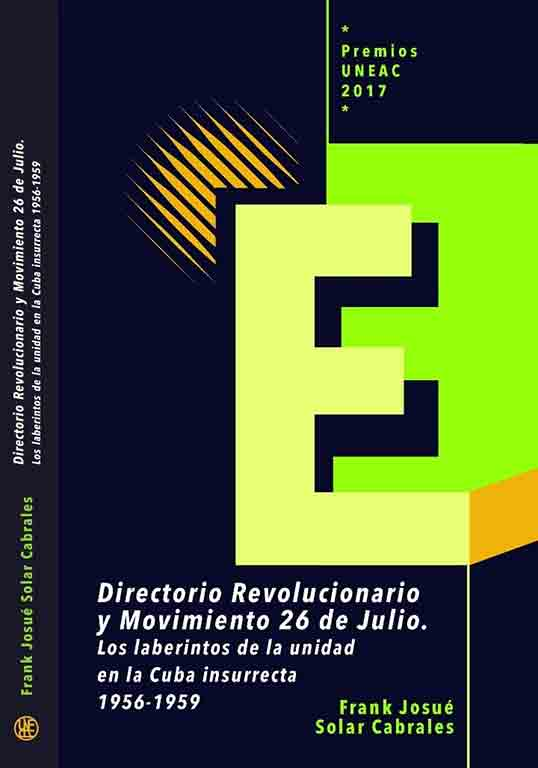
“En esa búsqueda sobre qué investigar del Directorio, llegué al tema de la unidad y de las relaciones con el Movimiento Revolucionario 26 de Julio. Empecé muy verde, o sea, sin conocer muchas cosas que luego fui descubriendo por el camino, pero en ese proceso voy descubriendo que hay toda una serie de elementos sobre las relaciones entre el Directorio y el 26 que eran desconocidas; como esperando a ser descubiertas.
“Eso también me condujo a una perspectiva que yo no había incorporado antes, que era la del Movimiento 26 Julio. Me había concentrado mucho en la historia del Directorio, y la del 26 la conocía, pero más superficialmente. Eso me obligó a hacer una especie, no de historia comparada, sino de ir viendo los vasos comunicantes entre ellos en los distintos momentos. Me obligó a irlas viendo en paralelo.
“Fue como una revelación, o sea, tengo un tema serio, un tema importante y apasionante. Cuando se lo comento a Reinaldo, que junto con Mencía fueron los dos tutores de mi tesis de Doctorado, se empieza a apasionar y me dice `Oye, tienes un tema que es para disfrutarlo, ¿no?´ Y ahí, la verdad, fue un proceso de disfrute por todo.
“Lo hablo a veces con mis estudiantes. He sentido que el historiador o el oficio del historiador es una mezcla entre muchas profesiones, porque tienes que utilizar numerosas herramientas de muchas ciencias sociales. Pero, sobre todo, he sentido que es un híbrido entre periodistas y detectives. Me he visto como un investigador policial y un periodista, que tiene que ir armando piezas, y eso es una cosa que se disfruta mucho. Yo fui armando todo ese rompecabezas.
“Fui descubriendo, y eso me cambió totalmente la idea que tenía de la historia de la Revolución, de la historia de la insurrección, de cómo son los procesos de construcción del liderazgo y de la hegemonía dentro de un proceso revolucionario. Me llevó a quitarle ese velo idílico y a entenderlo en todas sus complejidades, en sus contradicciones. Siento que me ha ayudado también a que sea útil, y es lo que he querido siempre con esta investigación: que no sea solo un conocimiento del pasado, sino que sirva para que la historia contribuya a las inquietudes y los desafíos de la política revolucionaria de hoy.
“La historia era como el instrumento para entender, para actuar. Para sentirse uno como un heredero de generaciones, de tradiciones, con las que hay un compromiso. Y la historia tiene además la capacidad de ser una fuente de motivación para tus combates de hoy.
DA: En ese camino que tú dices que es apasionante, donde te puedes sentir superado por las pasiones, ¿cómo manejas las emociones a la hora de abordar temas que pueden ser polémicos o que son controversiales? ¿Cómo has conducido eso en un tema que todavía hoy despierta tanta polémica porque sigue tratándose del presente de la Revolución, que se sigue dirimiendo en el presente del proyecto político nuestro?
FJS: La historia de la Revolución es hoy uno de los escenarios de combate por la Revolución, y se usa a favor y en contra. Entonces es algo en lo que está muy evidente esa utilidad de la historia. Hay dos cosas que fui aprendiendo por experiencia propia, por el camino y por lecturas; pero también por los profesores sobre los que te decía. Por ejemplo, aprendí de Fernando que no hay investigador neutral, o sea, no existe el investigador histórico aséptico, ni en las ciencias sociales, me atrevería a decir, ni en ninguna ciencia.
“Siempre el investigador trae su carga, que la hace evidente o no, pero siempre trae su compromiso, su pertenencia ideológica, su visión del mundo. Y de alguna manera eso hay que asumirlo con transparencia. O sea, yo asumo una investigación de la Revolución desde el compromiso con la Revolución misma y con su proyecto, para que continúe y se profundice, que es lo mismo. Por lo tanto, yo la miro desde ese balcón. Y sobre eso hay que ser honesto, ¿no? El investigador tiene que ser honesto.
Si a los revolucionarios nos interesa la historia para aprender de ella, para que nos sea útil, entonces uno tiene que ser muy serio y muy riguroso en la investigación; tiene que tratar de llegar al fondo para que nos dé lecciones. Si uno se deja llevar por estos sesgos y por edulcorar cosas y por tratar de ajustar lo que uno va investigando a lo que tiene ya preconcebido, entonces, bueno, ni hace falta investigar ni es útil el resultado de eso. Si ya tienes las respuestas de antemano y las tienes acomodadas, bueno, pues no te va a servir porque no vas a aprender de ella. De una caricatura no se aprende, de una cosa falseada no se aprende. Tú aprendes de la mayor verdad a la que seas capaz de llegar.
DA: Este periodo de la historia tiene seres humanos que actuaron en circunstancias extraordinarias y que uno no puede evitar sentirse, de alguna manera, identificado en lo personal. Si se asume que hay una cierta inclinación más personal que de rigor científico en esa identificación, ¿hasta qué punto eso lo has tenido en cuenta o lo has tenido que manejar a la hora de elaborar tus reflexiones?
FJS: Eso es complicado. Lo primero es partir de reconocerlo con honestidad, o sea, yo lo hago desde este compromiso y desde una simpatía. Desde una simpatía y desde una identificación con un proyecto, con sus líderes, con esas personas que estuvieron, que desempeñaron roles de liderazgo. Ese es un primer elemento. Y lo otro, un principio que también me enseñó Mario. Él me insistía en el principio cartesiano de la duda como principio permanente de la investigación. Duda constantemente, no des nada por sentado, todo somételo a escrutinio. Y eso es algo que he tratado de hacer: no tomar nada como verdad absoluta porque haya sido dicha por alguien o esté asumida como verdad establecida.
He tratado, además, de no establecer juicios de valor, de no repartir culpas ni absoluciones. He tratado de no convertirme en un juez, sino de entender a las personas en el contexto en el que están actuando. Entenderlos en el contexto y con sus acumulados, que desempeñan un papel en cómo actúa cada uno. Entender que son seres humanos que se equivocan, que cometen errores, que rectifican, que tienen virtudes y defectos, que tienen altas pasiones y bajas pasiones, que se dejan llevar muchas veces por emociones, por ira, por euforia.
“En las circunstancias esas extraordinarias en las que actúan, las situaciones extremas que son la revolución, hay que ver a la generación que la hace, también en un proceso de formación. No es el mismo Fidel del 26 de julio de 1953 que el Fidel del año 1958. Y cuando digo Fidel digo todos ellos, eso hay que comprenderlo.
“Desde la honestidad de reconocer mi pertenencia y compromiso, he asumido la duda como principio de investigación y trato de entender a las personas, los hechos, los fenómenos históricos en su contexto y con su propia historia. Y con esa honestidad trato de manejar esa contradicción.”
DA: ¿Cuáles son, a tu entender, en ese tema en el que has trabajado, los nudos polémicos más importantes? ¿Y por qué se mantienen ahora?
FJS: Toda esa conflictividad al interior del campo revolucionario -oposicionista en sentido general, pero revolucionario en sentido particular- fue muy grande, muy aguda. En determinados momentos incluso fue grave. Y el hecho de que haya sido tan grave hizo que, al triunfar la Revolución, por las propias exigencias de la unidad, se entendió por el liderazgo de la revolución que esa conflictividad era mejor olvidarla, dejarla en el pasado, porque podía ser fuente de nuevas conflictividades.
“La unidad era una necesidad imperativa de la Revolución en su inicio, por el enemigo al que estaba enfrentando, por las necesidades propias del momento; era indispensable mantenerla. Se construyó una unidad entre factores entre los que hubo muchos desacuerdos y muchos enfrentamientos. La inmensa mayoría de ellos no eran de carácter ideológico, en algunos casos sí, pero por lo general no eran de una contradicción ideológica profunda, programática, sino más bien relacionada con los modos en que esa unidad se construyó y cómo se entendió que se debía construir. Todos estos grupos son grupos revolucionarios, políticos, y todos tienen una vocación por el poder.
“De los modos en que se construyó la hegemonía del proceso, y de una lucha por el poder, no por el poder en sí mismo, sino para que el poder sirviera realmente a los objetivos revolucionarios, por lo tanto hay también una aspiración al poder. No era el poder por aspiración personal de grupo, sino para que sirviera para… pero hay diferencias entre ellos: sobre cómo llegar a ese poder, sobre cómo construirlo, sustentarlo, mantenerlo. Esas son las diferencias fundamentales. Quién va a conducir el proceso y cómo. Pero en lo general, programática, ideológicamente, no hay diferencia seria.
“Lo que ha sucedido con esta historia es que justamente hubo un manto de silencio sobre esas conflictividades anteriores para que no afectaran la unidad. Eso se puede simbolizar, digamos, en la intervención de Fidel en el juicio de Marquitos, donde dice `olvidémonos de nuestras procedencias, olvidémonos de dónde venimos, hemos hecho una revolución más grande que nosotros mismos, y entonces en lo que tenemos que concentrarnos es en el presente, en el futuro´. Eso fue como una especie de acuerdo entre los revolucionarios, un acuerdo no escrito de dejar todo lo que nos separó allá y olvidarlo.
“En el corto plazo eso permitió, efectivamente, que hubiera unidad. Muchos de los protagonistas de aquellos conflictos estaban vivos, compartieron la construcción de la Revolución y, por lo tanto, era comprensible desde el punto de vista humano el hecho de decir `de estos temas no vamos a discutir´. Pero yo creo que hoy mismo, y a largo plazo, es una necesidad analizarlos en su conflictividad. Que todos estos temas se expliquen en el contexto en el que surgieron, por qué surgieron, porque son cuestiones muy susceptibles de manipulación.”
DA: En los últimos años hemos visto que se han realizado acercamientos en los que a veces uno no percibe el límite entre la crítica a la construcción historiográfica de los sucesos con la reescritura de las posturas de las organizaciones que protagonizaron esos procesos.
FJS: Y los límites también entre verdad y mentira, o sea, entre lo que realmente está comprobado, ostentado historiográficamente de cosas que sucedieron y lo que es lisa y llanamente obra de la fabulación y de la imaginación. Estos son temas que se suelen usar muy frecuentemente contra la historia y contra el proyecto de la Revolución. Yo creo, como decía Eusebio Leal, que en la historia de Cuba y de la Revolución puede ser explicado todo, todo. O sea, no debe haber ningún tema tabú. La Revolución tiene una historia limpia, una historia ética, de comportamiento, que, como todas, es un cataclismo social, estremece no solo las estructuras sociales sino también las familias, las personas, o sea, estremece, pero tiene una historia limpia, lo que hay que verla con todas sus contradicciones, con toda su conflictividad.
DA: ¿Entonces, cuáles serían los nodos de esa conflictividad?
FJS: “El primero serían las contradicciones al interior del propio Movimiento 26 de Julio. El 26 de Julio no fue para nada un movimiento homogéneo, ni un movimiento que en todo momento aceptara de manera indiscutible, digamos, el liderazgo de Fidel. No creo que nadie dentro del 26 cuestionara su liderazgo, pero sí se planteaba la necesidad de ponerle riendas, digamos.
“Al ser un movimiento muy heterogéneo, el 26 de Julio tenía tendencias más de izquierda, tendencias más de derecha, otras más vinculadas por un lado a los sectores más empobrecidos de la sociedad cubana, trabajadores, campesinos y, por otro lado, sectores más vinculados a la burguesía cubana, la alta burguesía.
“Ese es uno de esos nodos, y los conflictos que se dan al interior de ellos, que muchas veces se han simplificado como la contradicción Sierra-Llano. Pero es mucho más que eso. No son, como te decía antes, ideológicos, hay conflictos que son en los modos de cómo entendemos la revolución, de cuáles deben ser sus alcances, sus ritmos, de cuáles deben ser sus referentes, sus alianzas, pero que comparten en lo fundamental el programa de transformación de la sociedad. Y hay diferencias también dadas por el ámbito en el que cada uno desarrolla su actividad: la lucha guerrillera, la lucha clandestina. Hay muchos debates al interior del 26 que hasta hoy no se han explicado.
“El otro nudo polémico se manifiesta entre las organizaciones revolucionarias, que entenderíamos así a aquellas que pretenden no solo tumbar a la tiranía de Fulgencio Batista, sino que se plantean un programa de transformación social. Estas serían las que tradicionalmente se han considerado como las tres principales: el Directorio Revolucionario, el Movimiento Revolucionario 26 de Julio y el Partido Socialista Popular. Las relaciones entre ellas, tanto de forma bilateral -entra cada una- como entre todas.
También está el nodo de las relaciones con las otras organizaciones oposicionistas. Y aquí quiero hacer una aclaración. Porque esta noción que expliqué antes de `revolucionarios´, es más bien del presente. Pero en aquellos años, esa noción se identificaba con la opción por la lucha armada. Es decir, revolucionarias eran las organizaciones que habían asumido la vía de la lucha armada contra Batista. En ese caso quedaría fuera, por ejemplo, el PSP, que hasta mediados de 1958 no hizo esa opción; e incluiría al insurreccionalismo auténtico, aunque no buscaban ninguna transformación social. Y esa es una organización cuya historia también está por ser explicada.
“Algunos sectores auténticos llegaron a actuar en determinados momentos del periodo: el asalto al cuartel Goicuría, el desembarco del Corynthia, el propio asalto al Palacio Presidencial, algunas conspiraciones militares. Tuvieron una fuerte impronta. Y por omisión también, porque muchas veces prometieron aportar o participar en determinados acuerdos. Parecía que iban a hacer y no hacían, pero tenían las armas. Esas armas muchas veces los otros grupos se las quitaron. O sea, que incluso ese `dejar de hacer´ sirvió para que esas armas actuaran de otra manera. Esa historia está por hacerse.
“Otro nudo serían los pactos e intentos de pactos dentro de la insurrección: el Pacto de Miami, el de Caracas. Hay una madeja muy complicada de relaciones políticas militares entre las distintas organizaciones que es a y no hemos aún ni aruñado la superficie de esto. Eso hay que investigarlo más para poder entender mejor todo el proceso, que es también el proceso de cómo se fue construyendo la hegemonía del Movimiento 26 de Julio dentro del campo opositor a Batista.
“En un escenario donde también están actuando los intereses de los Estados Unidos, tratando de tener alternativas a un triunfo del Movimiento 26 de Julio, y al interior del 26 de Julio también.
“El Escambray también fue uno de los nodos de contradicción más fuerte dentro de la insurrección. Aquí surge el Segundo Frente, que introduce un elemento nuevo y totalmente atípico. Hay muchos espacios en blanco, empezando por el origen, su desarrollo, cómo se produce la separación con el Directorio, la manera en que lo presenta Eloy Gutiérrez Menoyo como una organización militar apolítica donde estarían todas las organizaciones, y no pertenece a ninguna. No se presentaban como un partido político, sino como una organización militar muy rara.
DA: ¿Cuáles han sido los principales obstáculos con los que has tropezado?
FJS: Bueno, lo primero es que este es un camino andado hasta un punto. No pretendo tener la verdad absoluta. He hecho lo que he podido con lo que he tenido a mano. Hay muchas más cosas para investigar, hay documentos que todavía están ahí, hay testimonios que todavía están por ser incorporados, hay cosas que pueden enriquecer o incluso polemizar con lo que estoy planteando en la medida en que se encuentren.
“Ese es el proceso de la investigación, por lo tanto, tiene el límite de lo que he podido encontrar y de lo que he podido incorporar. Pero los dos principales obstáculos han sido, por un lado, el tema de la documentación. Sobre todo, en el caso del Directorio; en el caso del Movimiento 26 de Julio se puede acceder con más facilidad. Pero el Directorio no tiene un sitio, un fondo, un archivo donde esté toda su documentación. Se encuentra muy dispersa en manos de combatientes, de familiares. Aunque se conserva con celo.
“Ese fue un obstáculo importante que traté de suplir por otras vías, con archivos institucionales que conservan algún que otro documento, pero que son importantes y aportan información. Aunque en los últimos años, en particular desde que discutí la tesis de Doctorado para acá, se ha ido acelerando el proceso de digitalización de la documentación y de su acceso en Internet.
“Otro gran obstáculo está relacionado con ese acuerdo de silencio del que te hablé antes. Estos son temas sobre los que muchos combatientes no hablan. Y también influye algo relacionado con la propia naturaleza del testimonio cuando ha pasado tanto tiempo: la memoria. La cuestión de la memoria, que primero, desde el punto de vista biológico ya falla, hay lagunas, pero también está el hecho de cómo se construye la memoria sesenta años después. Eso hace que muchas veces el testimoniante olvide cosas, o no quiera hablar de ellas, o que sencillamente las construye de otra manera.
“Te encuentras, por ejemplo, testimonios con distintas versiones a lo largo de los años: la misma persona con diversas versiones en momentos diferentes. Eso es un obstáculo, pero esta es una historia que no puede hacerse sin los testimonios. Ofrece muchos riesgos, pero es indispensable. Porque hay muchas cosas de las que sucedieron que no están en documento alguno, que no aparecen en la prensa, que no encuentras en ninguna fuente física. Y ninguna fuente por sí sola es infalible.
DA: Has llevado este tema durante muchos años, en los que has crecido como profesional, pero también has crecido como persona, has creado tu familia. ¿Cómo concilias la vida personal con la investigación de un tema que ha ocupado mucho de tus pensamientos, de tus desvelos, de tus sueños?
FJS: Ahí me río porque recuerdo la época en que estaba haciendo la tesis de Doctorado, que era cuando más metido en el tema estaba. En ocasiones me quedaba así ido, pensando, y en la casa mi esposa decía `no, no, es que él está metido en el Escambray, ahí donde tú lo ves, él está metido en el Escambray…´ En mi caso personal ha implicado un reto mayor también, que es que tanto los testimoniantes como la documentación están aquí en La Habana.
Yo soy santiaguero, oriental de toda la vida. El Directorio es fundamentalmente habanero y del centro del país. Tuvo muy poco que ver con Oriente…
DA: No solo en el proceso de investigación, sino a la hora de visibilizar tus resultados, el hecho de vivir en Santiago y de trabajar en Santiago ¿no ha sido un obstáculo en algún sentido?
FJS: Desde ese primer viaje del que te hablé, siendo estudiante de primer año, que veníamos y nos quedábamos, era como un campismo.
“Pero a partir de ahí fueron viajes constantes, o sea, durante toda la carrera estuve viajando. En esa época no existían las posibilidades de digitalización que hay hoy, y yo tenía que trabajar en archivo, pasarme, digamos, un mes para poder fichar y tomar notas a mano. Yo me hacía todo un programa, una planificación. Después, cuando hago la maestría, igual.
“Entonces matriculo acá un doctorado curricular de la Universidad de La Habana que implicaba docencia, recibir asignaturas una semana al mes. Todos los meses veníamos otra compañera de la universidad y yo. Estábamos una semana y recibíamos clases, y ese era un tiempo que yo también aprovechaba para investigar. ¿Y en cuanto a la socialización de eso? Bueno, todos los contactos, esos viajes, entrevistar gente diversa, ayudó a que de alguna manera se me conociera. Y el hecho ya después de terminar la tesis, que igual se predefendió y se defendió aquí en La Habana, sumado al premio que recibí. Eso ha ido ayudando a que se conozca más. Aunque de todas maneras siempre uno paga factura.

“El hecho de la lejanía, aunque uno trate de vencerlo, pero ese fatalismo geográfico sin duda influye, aunque yo creo que he logrado de alguna manera sortearlo. Como dice la canción de Buena Fe, parafraseando esta de Gerardo Alfonso, a los grandes de este pueblo, o sea Oriente, nos cuesta el doble siempre. Pero bueno, tiene más mérito hacerlo desde acá, con todas esas dificultades, con todos esos trabajos. Eso lo he asumido en el sentido que decías antes de un obstáculo que te impulsa.
DA: Como has mencionado en otras ocasiones, el doctorado te abrió otras incógnitas, otros caminos de investigación. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos?
FJS: La idea que tengo es continuar con los momentos neurálgicos de intentos de pactos durante la insurrección. Hay uno que quisiera hacer en lo inmediato, sobre todo lo que se generó alrededor del Pacto de Miami, que es quizás el momento donde se expresó con mayor agudeza toda esta madeja de relaciones políticas entre muchas fuerzas, y cada fuerza está tratando de pujar, o sea, porque es un momento en el que todavía el Movimiento 26 de Julio no es hegemónico.
“Está en pleno proceso de construcción de eso y tiene a su favor ser el grupo insurreccional más extendido en Cuba, posiblemente el único que en ese momento está combatiendo en Cuba. Pero los sectores políticos tradicionales también tienen otros elementos a su favor y están tratando de usarlos.
“Durante mucho tiempo Fidel y el 26 se presentaron a sí mismos como continuadores de la ortodoxia… `somos la ortodoxia chibasista de verdad, los leales a Chibás´, algo así como los ortodoxos de la ortodoxia. Y, de hecho, los ortodoxos fueron los aliados más incondicionales del 26 durante el pacto de Miami. Me gustaría profundizar sobre todo ese proceso, y después, bueno, ya todo sobre la Huelga de Abril, el Pacto de Caracas, que de alguna manera están en la tesis, están en el libro, pero no profundizo lo suficiente. Estas son líneas inmediatas que se pueden desarrollar con más rigor y sobre las que quisiera enfocarme en el futuro próximo.”
[1] Ediciones Unión, La Habana, 2019.
[2] Ediciones Imagen Contemporánea, La Habana, 2021.
[3] Editorial Ocean Sur, La Habana, 2023.

