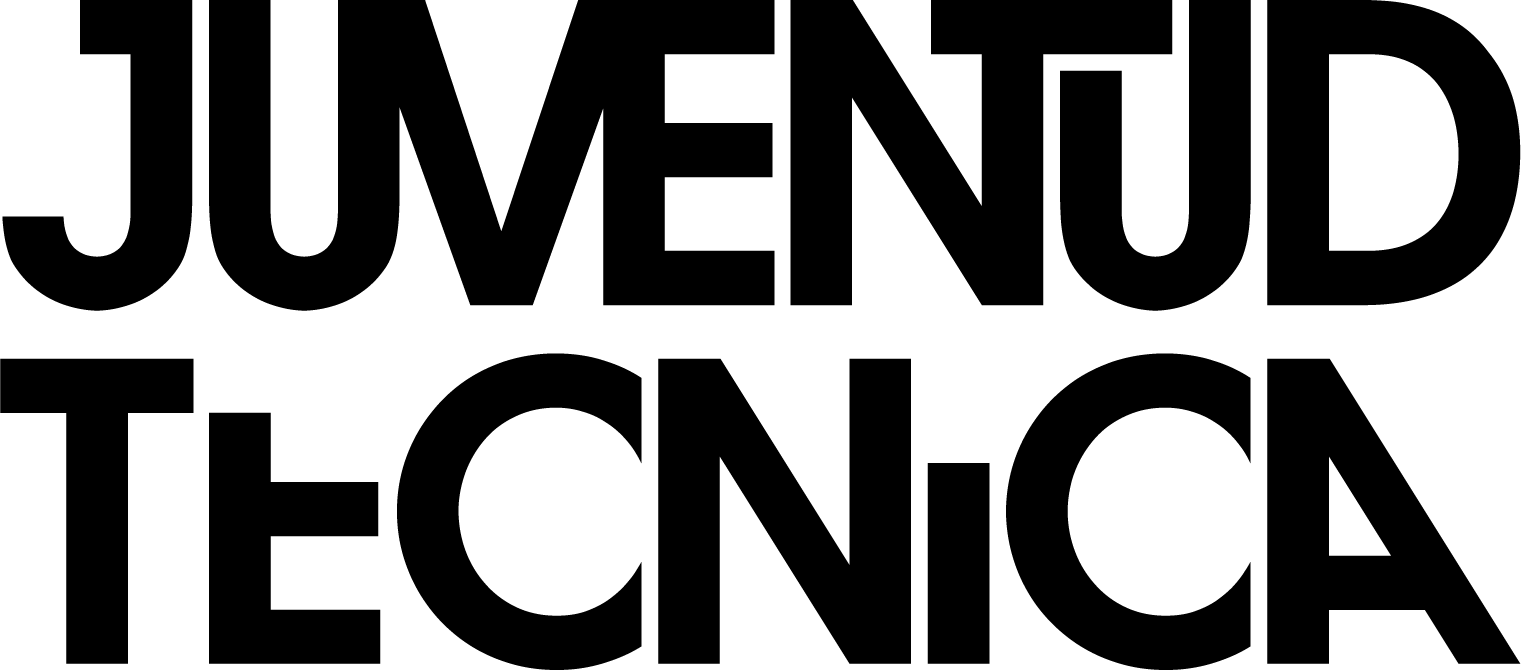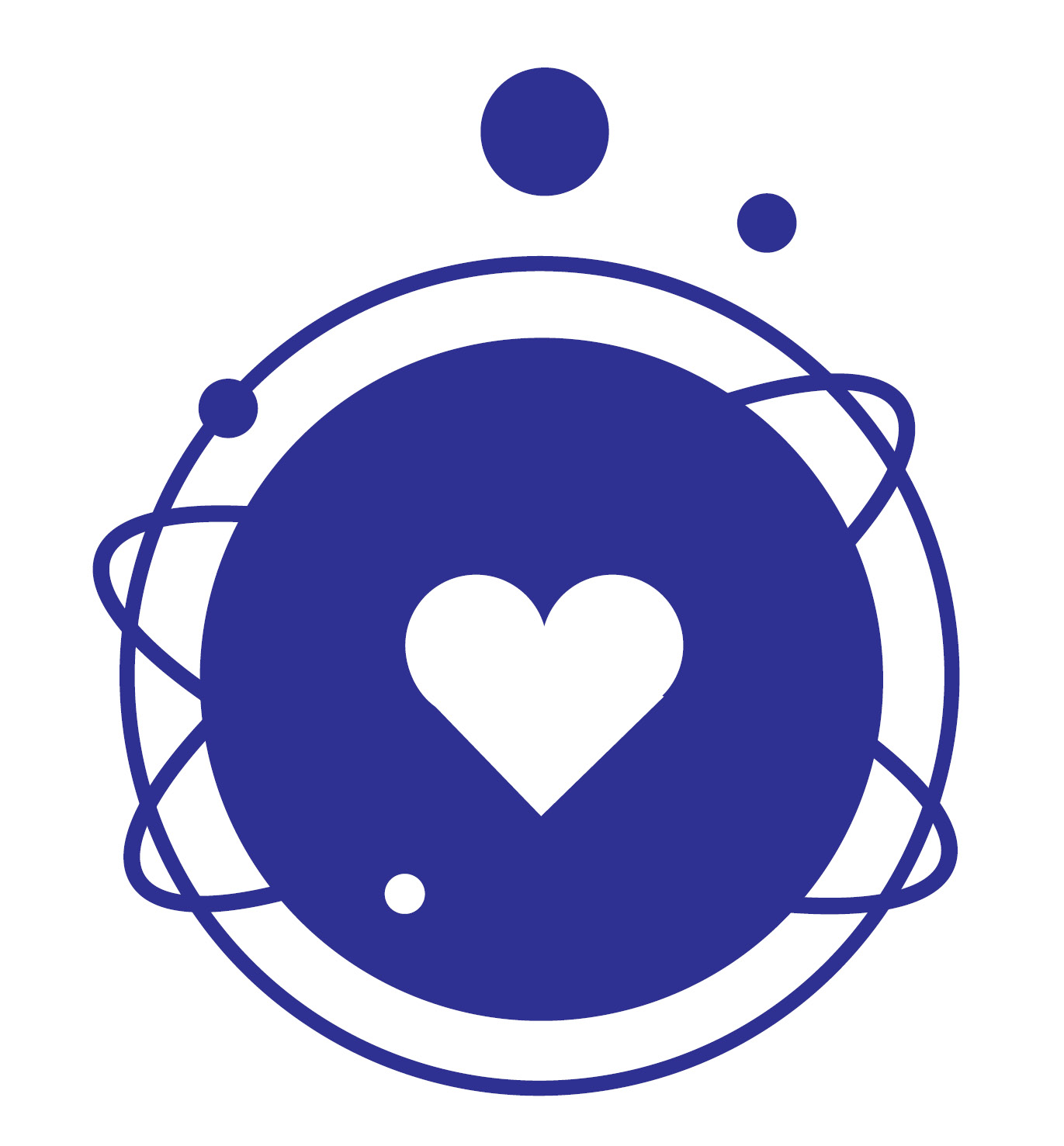En la sala de la clínica, una pareja espera. La mujer recuesta la cabeza sobre el hombro del esposo y, sin mediar palabra, ambos entrelazan las manos sobre su falda gris. Las luces flashean, dejan la habitación en penumbras. Ellos pestañean con cada interrupción del circuito, aprietan aun más las manos del otro, arrugan la tela sobre los muslos con dedos nerviosos.
Resulta imposible no impresionarse ante la nada que los rodea como un vacío permanente por los cristales de la aeronave. Deberían estar ya acostumbrados a que las reservas de electricidad escaseen después de diez años a la deriva, sin un planeta remplazable a la vista. No lo están, quizás nunca aceptarán la suerte de errar entre estrellas muertas como ovejas sin rumbo.
Un susurro, te quiero, Bianca, llega al oído de la mujer, o, quizás, la promesa de que todo estará bien. Ella no lo escucha, se distrae trazando pentagramas con el dedo índice, canturrea una canción de sus tiempos de niña. Cuando era pequeña, la abuela la mecía sobre el regazo y su canto se mezclaba con el trinar de decenas de pájaros posados en la baranda de la cerca. Tenía un jardín precioso, una terraza donde contemplar el florecimiento de las flores y como luego, extenuadas, regresaban a la tierra.
Los pájaros, las flores, calcinados, muertos a causa de la oleada de calor que los obligó a huir aquel verano. La abuela fue sabia, no abandonó el chirrido del sillón bajo el pretexto de la muerte cercana y puedo acompañar al planeta en su agonía. Ahora había llegado el momento de Bianca de dejar los pétalos caer, aunque no hubiera palas sobre la humedad de un ataúd.
La doctora se acerca con el contrato que han de firmar. El hombre lo toma primero, brusco, pues desea adelantarse a las manos de la esposa, encontrar el error que pondrá fin a tanta locura. Luego, renuente, aunque ya vencido, deja caer los papeles que son firmados sin dudar. Por última vez observa los lunares en la nariz, las mejillas de Bianca, besa su frente. Aun retiene en los ojos el cuerpo querido cuando el abrazo termina y la deja ir.
Lo conducen a un cristal, desde el cual se ve, como a través de una pecera, la sala de operaciones. Ahí está Bianca sobre la cama pálida, con una sábana cubriéndole los pechos y los muslos. La doctora se acerca con una jeringuilla y ella sonríe, observa a su esposo, le dice adiós con la mano libre mientras le inyectan veneno en la otra. Una niebla cae sobre los ojos, los pulmones cesan de empujar la piel. La enfermera toma el pulso de la mujer, asiente a la doctora, ayuda a envolverla en una tela negra.
El hombre no sabe qué hacer, no ensayó una estrategia para despedirse. Se aleja del cristal, arrastra tras de sí los pies, regresa a la sala de la clínica, al asiento de antes, y su mano busca una falda gris que no encuentra a su lado.
Las estrellas continúan su trayectoria. La nave roza una piedra que deja grietas imperceptibles sobre la ventana. La enfermera de antes le pregunta si está bien. Fue un procedimiento simple, ella no sufrió, no hay por qué pensar demasiado en ello, dice. Ya la seguirás mañana, lo consuela.
Él agradece su amabilidad mientras la joven lo acompaña a la cafetería, donde sirven lechuga por quinto día en la semana. No protesta ni prueba bocado hasta que un amigo ocupa la mesa antes vacía y cuenta como ayer arreglaron el motor izquierdo de la nave y ahora irá el doble de rápido, de cuan necesario es mantener los ventiladores funcionando todo el tiempo, si no se sobrecalentarán los motores y, por supuesto, del innegable avance del capitán en encontrar un planeta habitable.
El amigo pregunta por Bianca y ve los ojos del hombre enrojecer mientras le recuerda que hoy era el día. El amigo lo olvidó, pero detesta el silencio, por lo que responde que Bianca era una gran mujer, tan grande que toda esta odisea espacial le resultaba pequeña. Luego, ambos se marchan a sus habitaciones.
El hombre se deshace de los zapatos, del pulóver simple izándolo por los costados sobre la cabeza. Bajo el agua fría de la ducha siente el día escurrirse cuerpo abajo, perderse entre las tuberías y cierra los ojos para enjuagarse el cabello. Incluso logra sonreír por el detalle de aun no haber llorado, como quería ella, pero, cuando deja la toalla sobre la repisa, el espejo le devuelve la imagen de un hombre desecho. Ahora es cuando protestaría por la falta de proteínas, por no alcanzar a delinear los lunares de Bianca en la nave sin luz, y ella lo abrazaría en la cama para ayudarlo a dormir.
El hombre busca una frase a lápiz sobre la pared, reciente. Bianca escribía poemas en un cuaderno en casa, y cuando no hubo más casa, solo este cubículo, los transcribió hacia las paredes. Él cree escuchar su voz en la oscuridad cuando encuentra una estrofa, deletrea la tristeza de ser un pájaro sin aire donde volar.
Tuvo que ver cómo su mujer se marchitaba entre tanto metal. Los ojos se le opacaron, perdió la canción, se convirtió en una estatua que ya no lo buscaba de noche. Entonces vino la idea de la clínica y el veneno, veneno del que solo se producía una dosis por día.
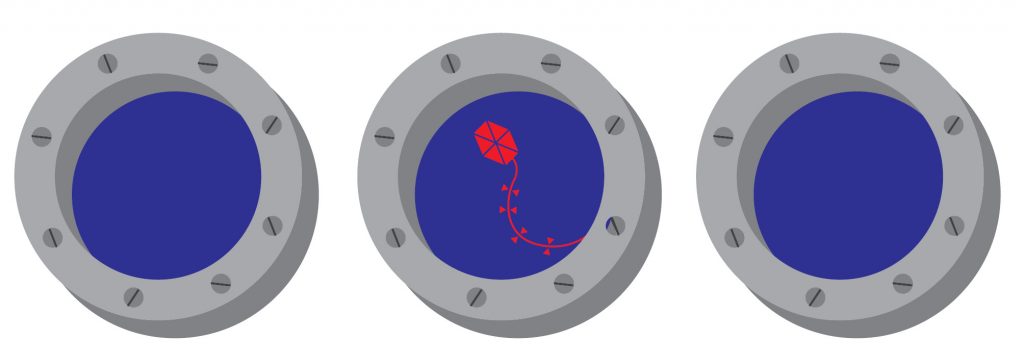
Mejor no pensar en ello ahora. El hombre encuentra unos versos más alegres, de los que apenas se pueden leer ya, el carbón del lápiz borroso sobre el cemento. Bianca le pregunta si recuerda el sabor de sus besos en la primera vez que fueron juntos al mar y la arena se escabullía en los bolsillos cuando se sentaron a observar el horizonte.
Las olas retroceden y Bianca corre hacia delante con sus cabellos rizados por la sal. Si las olas regresan, vuelve gritando hacia él con los brazos abiertos y ambos caen en la arena, porque alguien se tambaleó sobre el pie del otro. El sol, que traza su órbita sin percatarse de ellos, duerme sobre el cielo en sábanas naranjas.
Bianca se para de golpe, comienza a bailar sola, dice: ¿y nadie me va a acompañar? Él, por costumbre, le respondería que no. Es un hombre serio de trajes y oficina, sin embargo, esta vez dice que sí y sus manos rodean la cintura de Bianca, que mueve las caderas al ritmo de la melodía. Es una canción sobre la paz y el amor, rasgada en una guitarra. Aplauden y, sin importarles mojar las ropas, se lanzan al mar.
El hombre escucha a alguien tocando a la puerta, rompiéndolo el sueño. Vestido con lo primero a mano, gira el picaporte y encuentra al amigo que grita para espantarle el cansancio. ¿No me oyes?, pregunta, ¡que hemos encontrado un planeta!
Ambos quedan estáticos en el pasillo. Uno con una gran sonrisa, sin saber qué hacer con sí mismo. El otro, con la mirada perdida más allá de las ventanas. Qué buena noticia, dice al ver el nuevo planeta verde. No alcanza a vislumbrar agua, pero, entre tantas plantas, debe haber también ríos y mares. Dos estrellas lo iluminan por cada hemisferio y el hombre se pregunta si alguna vez se hará de noche.
Es hermoso, murmura. Sí, lo es, hace eco el amigo que no comprende por qué se encuentra solo en el pasillo.
El hombre marcha apurado hacia la clínica. Por las salas a media luz los niños corren, las parejas se abrazan y se besan, los ancianos miran con ojos abiertos a través de los cristales cuando se creían ya incapaces de sorprenderse. Todos hablan de las casas por construir, las escuelas, los parques, de poder nuevamente extender las piernas sobre el césped. Todos menos el hombre, que vuelve al asiento de ayer y coloca la mano sobre una falda gris.
Aunque no hay relojes en la clínica, el tiempo pasa y la doctora no llega. El capitán dicta órdenes por los altavoces. Primero, a empacar, solo lo necesario, deberán ajustarse al nuevo hábitat. Luego, pide desplazarse hasta el comedor, donde se hará un conteo. Finalmente, formarán una fila en la puerta de salida, hombres, seguidos de mujeres, niños y ancianos, pues aún no se sabe a ciencia exacta lo que hallarán.
Él decide finalmente ir en busca de la doctora y la encuentra en medio de la fila con su kit de primeros auxilios. Cuando pregunta por qué no está en la clínica, ella le señala la puerta de salida. ¿Y no puede volver, apenas un segundo?, él mismo podría inyectarse el veneno, propone, pero la doctora niega con la cabeza, dice que no está permitido y, antes que piense actuar por su cuenta, la llave está en su habitación. Lo ve golpear la pared, como los ojos se humedecen.
El capitán se apresura hasta la puerta, pide un voluntario que se enfrente de primero a la atmósfera desconocida. Manos cubren los ojos de la doctora, manos que un día antes inyectaban veneno en el brazo de Bianca y ahora abrazan al hombre a su lado, tristes, previendo lo que acontecerá. Él se ofrece, se lanza como una avalancha hacia el exterior sin aguardar por el casco ni el grueso traje.
Debería llegar más rápido el aire a los pulmones, piensa sobre el suelo. Hay árboles sobrecrecidos con ramas en todas direcciones, rompecabezas de madera que apenas permiten la caída de la lluvia. Aun así, las gotas luchan contra el techo natural, mojan sus pestañas.
Pájaros trinan sobre las ramas. Los picos largos, el plumaje brillante, no temen al resto de los animales. Bianca, si vieras esto… ¿recuerdas los gorriones de la terraza donde tu abuela se mecía en el sillón?, ¿la terraza desde donde, tantas veces, me dijiste adiós con la mano mientras yo me alejaba?
El hombre deja atrás los zapatos, el césped le hace cosquillas en los dedos. No es el metal de siempre que eriza los pelos de la nuca y provoca descargas eléctricas al rozar la ropa. Estira los brazos. Puede respirar fácilmente ya, se ha acostumbrado a la densidad de esta atmósfera y comprende mejor a la esposa ahora que corre por el campo despejado.
Los pies calmados lo llevan a una montaña, que escala y, al llegar a la cima, ve una playa con el mar de un color indescifrable. Ahora sí se apresura, quiere sentir los granos de arena pinchando su piel y ríe eufórico al mojarse los pies en el mar.
Aquí también hay conchas. Toma una y recuerda de nuevo aquel día con Bianca, sus cabellos revueltos por la sal, el papalote infantil a lo lejos y el vestido corto sobre las piernas, no como esas feas faldas grises fabricadas en la nave. En las playas, las parejas se besan, se abrazan, juegan a ser jóvenes. Ellos lo habían vivido. Qué linda su mujer con agua salada deslizándose entre los muslos, cantando sobre la paz y el amor. Ahora solo queda él, y, por más que lo intenta, no recuerda la canción.
Cómo te he querido, Bianca, ¿sabes?, le dice a su mujer y, con las ropas aun colgando de los brazos, se sumerge en el mar. Hay un sol en cada lado del horizonte, uno amanece y el otro se esconde mientras el hombre sonríe, dice adiós con la mano y hunde su rostro en el mar.
Leer más: Decir adiós