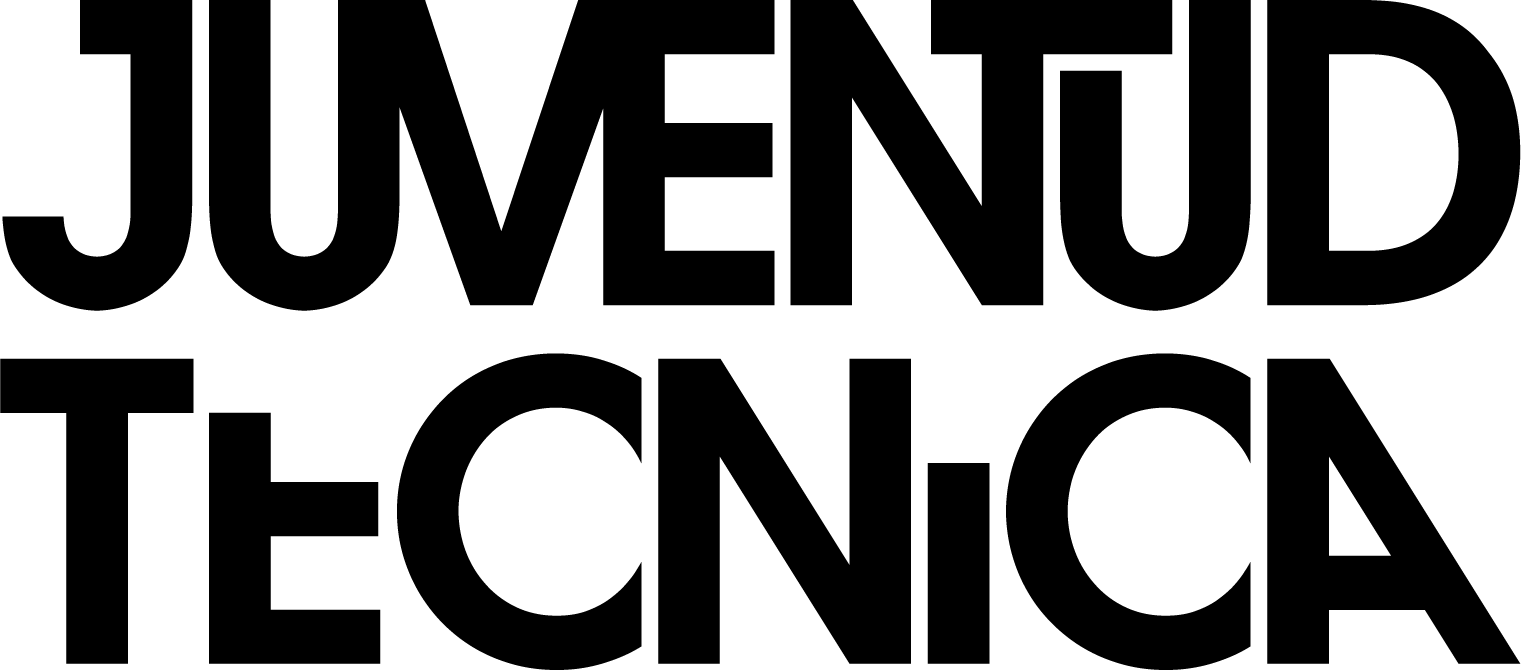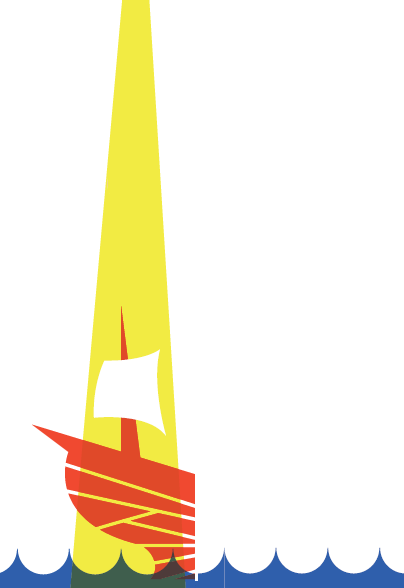Por Amílcar Rodríguez Cal
El Hatpin sale de la poderosa tormenta con los palos aserrados y haciendo agua. Parece un animal enfermo errando por los confines del mundo. Los marineros tienen que echar abajo los dos maltrechos mástiles sobrevivientes porque amenazan con escorar el barco. Habían caído al mar doce de los veintisiete tripulantes originales del puerto de Cardiff.
El bergantín sortea como puede el rosario de islotes al este de Isla de Pinos. Son parajes bajo el pabellón de Carlos I. El temor de ser engrillados por los españoles impulsa al capitán Scott a buscar refugio en un cayuelo que se distingue por una larga playa en su porción sur, guarecidos por una caleta. Se disponen entonces a calafatear la nave, reponer los mástiles, remendar las velas y hacer todo lo necesario para que el Hatpin esté otra vez navegable.
El contramaestre envía un par de hombres al interior del islote, a cazar pájaros o tortugas con los que llenar los atribulados estómagos de la tripulación. Ted Killany y el Viejo Lou atraviesan la marisma donde revolotean centenares de gaviotas. Al norte del cayo descubren un trozo de costa rebosante de vida. Los cormoranes nublan el cielo y se disputan los pescados que atrapan. Pero lo que más llama la atención está sobre el rocoso litoral.
—Son focas —señala el Viejo Lou, tembloroso.
—Muchas… ¡Más de veinte!
—Están soleándose. Mira, hay dos cachorros.
Con suma precaución se introducen por entre los manglares. Van a paso lento, evitando chapotear en las pocas pulgadas de agua que inundan la tierra. Salen cerca de los cascajos. La manada de focas se halla a tiro de mosquete.
—Ve por aquel animal, Lou. Es el más grande, dará carne para todos.
No tienen tiempo de planificar el ataque. Algún ruido, o quizás el olor los delata. Las focas comienzan a correr hacia donde rompen las olas. Las más próximas al mar se zambullen haciendo relucir sus colas en la espuma.
Resuenan los mosquetes ingleses. El Viejo Lou acierta en su blanco, pero Killany yerra por mucho y en su desesperación se lanza cuchillo en mano sobre los animales más rezagados.
Una foca se posiciona desde un peñasco y, dando la cara a su agresor, empieza a emitir ladridos muy similares a los de un perro. Ted se le abalanza, evita sus mordidas y clava tres, cuatro veces su cuchillo en la piel de la foca. Le desgarra el cuero sin misericordia. La sangre salpica y mana a borbotones. Ted Killany se complace en su carnicería, continúa dando tajos aún después de muerta la presa.
Los dos hombres juntan sus capturas para seleccionar los mejores trozos. El animal cazado por Lou resulta ser un viejo ejemplar de grasa amarillenta y carne de aspecto desagradable. Deciden descuartizar a la foca de Ted Killany
Están a medias en la faena cuando Ted hace notar algo en las aletas del mamífero.
—¿Qué crees que sea? —pregunta.
—Incrustado en la carne… ¿Un colmillo de tiburón?
—No puede ser, nunca vi cosa así.
—Quizás lo mordieron siendo cachorro.
—No creo… y no tengo la menor idea de lo que sea.
Ted Killany extrae de entre la carne de las aletas un objeto parecido a la semilla del almendro, pero con un extremo muy afilado. Lo golpea contra una roca y para su sorpresa la corteza se desprende dejando ver en el interior dos piezas extrañamente luminosas.
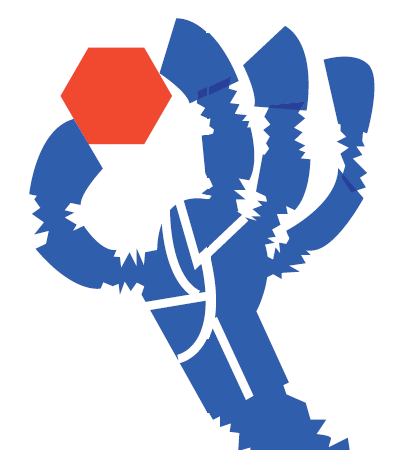
—¿Son diamantes?
—No —dice el Viejo Lou luego de raspar los objetos—. Eso es seguro. Aunque no sé si tendrán algún valor.
Aparentan ser pepitas de metal blanco. Brillan como espejos. En la parte superior muestran una hendidura de la que brotan dos varillas muy finas de apenas tres centímetros de largo.
El Viejo Lou hace poco caso al hallazgo, pero Ted Killany se guarda las hijuelas.
Cargando con buenos trozos de carne los dos hombres retornan al sitio donde la marinería se afana en reparar al Hatpin. Su llegada desata el júbilo entre la tripulación.
—¿Es muy nutrida la colonia de focas? —pregunta el contramaestre.
—Medio centenar de animales. Podemos hacer muy buena provisión antes de lanzarnos a la mar.
Esa noche se despilfarra como en muchas semanas no se hacía. Se arman piras en el playazo y en grandes pucheros se cocina la carne. La gente canta y se relatan historias de viajes legendarios, bestias del mar y países exóticos.
Antes del alba todos están de pie para salir en busca de la colonia de focas. Por el camino encuentran más aves que el día anterior. Una inmensa población de flamencos está migrando desde el cercano cayerío. Las nubes rosadas descienden sobre lagunas salobres y escarban gusanos en el fango. Ted Killany va de guía, seguido por la figura enardecida del capitán Scott, optimista por la providencia de poder llenar sus hambrientas bodegas.
Al llegar a las rocas se topan apenas con media docena de mamíferos. El entusiasmo cede paso a una calculada precaución.
—Parece que se espantaron con la matanza de ayer —aventura el Viejo Lou.
—Quizás estén en el mar, buceando tras los peces. Por la tarde es que suben a las rocas a calentarse al sol.
—Pues no tenemos todo el tiempo para esperar por ellas —dice el capitán Scott—. Atrapemos estas y dejemos un par de hombres aquí por si las otras regresan.
Los tiradores aventajados se arrastran sobre el fangal buscando una mejor posición para disparar. A una orden se escucha toda una batería de detonaciones. Los seis animales caen abatidos revolviéndose en su propia sangre.
Varios marineros corren hacia ellos y con los cuchillos en alto se lanzan a despedazarlos. Algunas de las focas son desolladas todavía vivas.
Mientras el resto de la tripulación se ocupa en acomodar las nuevas provisiones, Ted Killany termina de trenzar las fibras en las que está atareado desde la noche anterior. Ata las semillas de metal blanco a la trenza, y ya tiene una nueva cuenta para colgarse al cuello. Cuatro en total: de piedras, de caracoles, de oro bruto y ahora de metal blanco.
Con las alforjas llenas de carne la comitiva emprende el regreso a la costa sur del cayo. El capitán Scott está satisfecho, pues las recientes provisiones le dan un respiro en sus quehaceres.
Al día siguiente se preparan en el playazo varias fogatas para hervir la brea. Los marineros más viejos terminan de remendar los velámenes que guardaban en las bodegas del barco. Se trabaja afanosamente para no extender la estadía en el cayo, pues siempre permanecerá latente el peligro de la aparición de alguna escuadra española. Pero el Hatpin quedó tan destartalado que necesitan aún otras tres jornadas de faena. Los palos son reemplazados por otros tantos maderos acopiados en el bosquecillo al interior del islote.
Y llega la quinta noche de campamento en aquel sitio.
El Viejo Lou está chupando whisky recostado a una roca y con los pies en el agua. Cree percibir un zumbido hacia el oeste. Presta atención, pero como nada aparece ni se repite el ruido lo atribuye a la fortaleza de la bebida. Sigue en lo suyo hasta empezar a adormecerse.
De súbito una claridad le acaricia los párpados. El Viejo Lou despierta solo para quedar cegado por el chorro de luz que se le clava en las pupilas. Intenta salir corriendo y apenas consigue trastabillar y arrastrarse por sobre el lecho de guijarros. ¡Un sol inmenso ha nacido en medio de la noche!
—¡Belcebú nos quiere llevar! —grita un marinero.
—¡Corran por sus vidas!…
—¡El cielo se abrió y descienden los demonios!
—¡El fin del mundo se anuncia!…
Aquel pedazo de costa se ilumina como si el mediodía hubiera mudado de hora. Grandes reflectores circulares bajan del cielo y recorren el litoral donde la marinería huye despavorida en todas direcciones, echando por tierra cazuelas y herramientas de trabajo. Se derraman la brea y el caldo de focas que sobró de la cena.
Ted Killany es de los que corren hacia el monte. Cae dos veces pero vuelve a incorporarse sin hacer caso de sus rodillas magulladas.
Un haz de luces azules localiza su rastro. Killany se percata e intenta escabullirse por entre el mangle. La columna de azules va directamente por él, lo atrapa en su seno. Ted Killany es elevado por los aires ante la mirada atónita de un puñado de marinos.
—¡Los demonios nos están devorando! —grita el Viejo Lou.
—¡Estas costas están malditas!
—¡Hemos venido a caer en las llamas del infierno!
La gente sigue corriendo y clamando, pero pronto las luces menguan hasta desaparecer por completo. La noche se reinstala en aquel paraje, el murmullo de las olas lamiendo el litoral y el silencio de las estrellas.
Los propios hombres se van serenando. La batahola cede paso a aislados quejidos. Al final el cayo está como antes de llegar los ingleses, que no se atreven a salir de sus madrigueras cual conejos asustados. Mucho rato después el capitán Scott se aventura sobre los guijarros y comienza a vocear por sus hombres. Lentamente van apareciendo, se agrupan alrededor de los fuegos aún humeantes.
Las luces han tomado altura. Guarecidos por el plasma infrarrojo que los torna invisibles los ciborgs enviados por la civilización bantra escrutan a los animales inteligentes del cayo.
En un lab interior dos ciborgs escanean y palpan el cuerpo adormecido de Ted Killany. Le quitan el zoomarcador que lleva al cuello y que ha guiado a los bantras.
Su lectura arroja trazas de un azaroso derrotero: insertado primigeniamente en un oso lanudo al norte de Eurasia, anterior al comienzo de la expansión de la raza humana, el dispositivo pasaría en sucesión por los estómagos de un lobo y un buitre carroñero, antes de ser expulsado entre las heces en un lago intramontano. Varios siglos reposaría allí hasta la desecación del acuífero, cuando fue tomado por un explorador de cabellos cobrizos que lo usó como tótem.
Pasó de una generación a otra. Aldeas, ciudades, civilizaciones. Su material incorruptible y su núcleo interno estaban como el primer día.
El zoomarcador cruzó hacia América en una de las oleadas migratorias por el Estrecho de Bering. Por varias centurias fue adorno de los jefes de clanes en Norteamérica. Un miembro de los seminolas fabricó para su líder un venablo con incrustaciones de oro y en la punta el extremo afilado del zoomarcador. Fue el cetro del clan durante muchas estaciones, hasta que uno de sus jóvenes cazadores lo utilizó en la persecución de focas en el litoral de Bahía Fuego. La lanza se quebró, la punta quedó hundida en la piel de un macho que consiguió escapar herido y luego sobrevivir.
Uno de los ciborgs lleva el zoomarcador hasta un plano virtual en medio del lab. Lo coloca en uno de catorce hexágonos vacíos.
En el plano está mapeada la Tierra. Al instante decenas de lucecillas verdes iluminan todos los confines: montañas, islas, valles, polos, abismos marinos. Los ciborgs tendrán mucho trabajo.